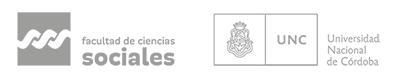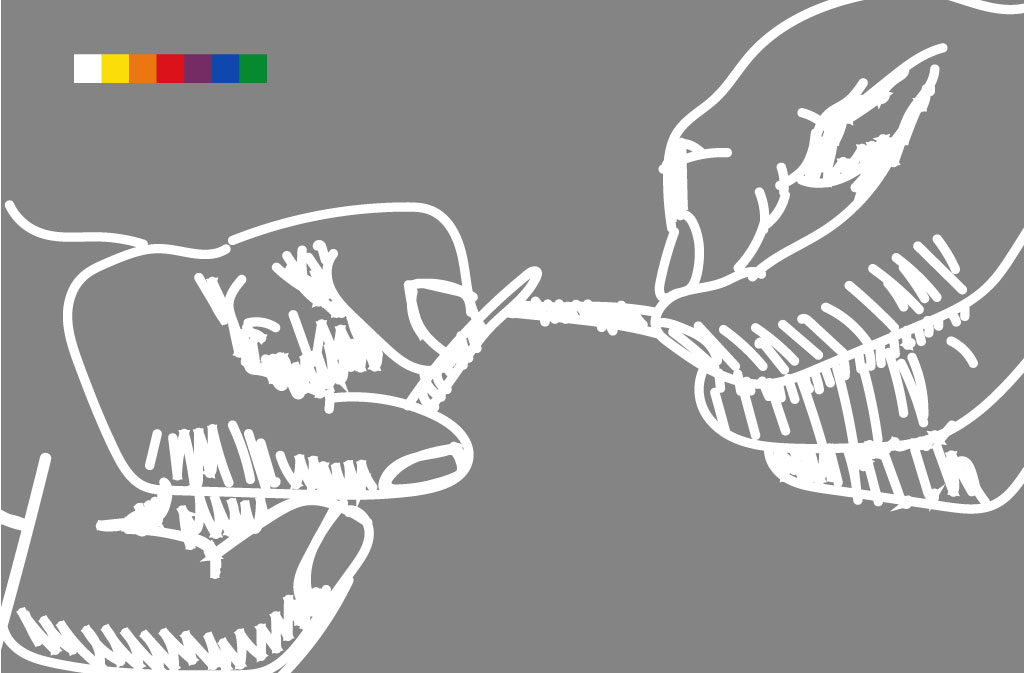Por Claudia Briones (*)
“La progresiva y sostenida mercantilización de todo lo que nos rodea juega un papel importante en el incumplimiento de mandatos constitucionales que reconocen derechos indígenas específicos, y en la criminalización de muchas demandas indígenas”, plantea la autora. Enfoca su análisis en tratar de identificar cuáles son los nudos “que dificultan una democratización profunda y adecuada a los tiempos que vivimos”. En ese marco, se concentra en cómo se piensa lo estatal y lo nacional; cómo se conciben las identificaciones, pertenencias y diferencias; y cómo se conciben la política y los derechos.
Como diría Tolstoi, pinta tu aldea y…
Créase o no, estos últimos años no ha sido sencillo vivir en la Suiza argentina, como se conoce a Bariloche. La belleza de los paisajes nos sigue abrazando, pero a algunos nos queda la sensación de vivir a contramano. Cuando escuchamos ciertas radios locales, los dichos de algunos de nuestros vecinos, o leemos notas y comentarios de lectores en medios regionales, nos duele y cuesta entender por qué se vienen profiriendo tantas ofensas e insultos contra el pueblo mapuche y mapuche-tewelche. Son denostaciones que siempre estuvieron ahí, más o menos encubiertas, pero que ahora se expresan públicamente sin reparos y sin vergüenza. Todo esto se potencia, claro está, en un sube y baja frenético de agravios e informaciones incorrectas que reverberan y se exacerban en medios de alcance nacional y fortifican posiciones locales.
Hacer oídos sordos no sólo es inútil sino también peligroso, porque lo que resulta obvio es que las conflictividades parecen escalar en vez de disminuir. Quedarnos con la idea de que las fricciones interétnicas, como diría el maestro Roberto Cardoso de Oliveira, acontecen donde las interacciones son cotidianas mientras que se disimulan donde, por la lejanía de los vínculos cotidianos, pasan más inadvertidas, tampoco está operando de esta manera, pues los ultrajes a las pertenencias indígenas se vienen entramando y exacerbando incluso a distancia. Pareciera por el contrario, que el ejercicio de escuchar esos escarnios atentamente es una vía para entender qué nudos de pensamiento y acción tratar de desatar, de modo de alcanzar entre todos mejores caminos de convivencia.
Sube y baja de agravios
Que todos –o algunos al menos– son “pseudomapuche”s, “terroristas”, que tienen “delirios místicos”, que “son chilenos”, que “son separatistas”, que “atentan contra la soberanía nacional y los símbolos patrios”, que “mataron a los tewelches”, que “solo buscan sacar ventaja”, que “viven de planes aunque reniegan del Estado”, que “están partidariamente entongados”, que “reclaman la partición de nuestro país y de Chile”, que “buscan establecer una nueva Nación (Wallmapu) a costa de ambas Repúblicas”, que “son actuados por intereses extranjeros”, que “usan actos muy agresivos para sembrar el terror e imponerse de forma violenta” son algunas de las cosas que se vienen escuchando de maneras reiteradas y amplificadas desde distintas usinas que van desde la actual vicepresidenta, a un ex vicepresidente como Carlos Ruckauf, y legisladores rionegrinos de larga carrera como Miguel Ángel Pichetto, amén de otros reincidentes antagonistas locales.
A primera vista, podría suponerse que estos improperios resultan de actos de contratransferencia, que adjudica a los otros intereses económicos que guían las acciones de los gobiernos y de ciertos privados. Para las distintas administraciones, sea la federal o las provinciales -independientemente de sus inscripciones políticas-, la negativa mapuche al megaextractivismo atenta, o bien contra decisiones económicas estratégicas para el país al afectar ingresos provenientes de los “recursos naturales”, o bien contra la posibilidad de redistribuir la riqueza y luchar contra la pobreza. Si las comunidades están en lugares bellos, atentan contra el desarrollo de la industria turística. Si para los intereses de empresas privadas constituyen un obstáculo para sus ganancias, para ciertos particulares son una amenaza para la propiedad privada. De alguna manera -y paradójicamente- esto responsabiliza a las comunidades y organizaciones indígenas de varios de los males del país, sin advertir que estos colectivos están entre los sectores más afectados por las dificultades que atravesamos.
Más aún, raramente se vinculan las demandas territoriales que se realizan con una prolongada historia de despojos y arrinconamientos en lugares que, en su momento, no tenían valor para industrias intensivas que por ese entonces ni existían. Raramente se cuenta que, desde la perspectiva de distintas comunidades, “estamos en un corral” porque, a lo largo de la historia, “los alambrados (de los privados vecinos) caminan de noche” y los despojan de sus lugares de ocupación tradicional, la mayor parte de las veces adjudicados por distintos gobiernos de forma precaria.
Sin duda, la progresiva y sostenida mercantilización de todo lo que nos rodea juega un papel importante en el incumplimiento de mandatos constitucionales que reconocen derechos indígenas específicos, y en la criminalización de muchas demandas indígenas. No alcanza, sin embargo, a explicar por qué varios de los agravios reverberan y producen sentido entre sectores que ni están vinculados ni se benefician con la monetización de los “recursos naturales”, por ejemplo. Creo, por el contrario, que los escarnios que llevan incluso a poner en cuestión la misma legitimidad de derechos ya reconocidos se anclan en asertos de sentido común sobre el país y “la democracia”, sedimentados por formas de construir nación recurrentes desde el siglo XIX. Hay, por ende, que prestar especial atención a tales asertos, porque operan como nudos —a primera vista gordianos— que dificultan una democratización profunda y adecuada a los tiempos que vivimos. Identificarlos es el primer paso para poder encararlos de otro modo y pensar nuestras convivencias de maneras más fructíferas.
Identificando nudos
Experiencias cívicas tan atravesadas por golpes de estado como las que son propias de Argentina, aparejan ventajas y desventajas en nuestras formas de ser juntos. Por un lado, un alto aprecio social por la democracia, pero también cierta familiaridad con ideas de “mano dura” y violentamientos selectivamente direccionados de distinto tipo, que se escudan en un “algo habrán hecho”. Por otro lado, una fundada preocupación por la independencia de los tres poderes de estado pero, al mismo tiempo, cierta fetichización del sistema estatal como si su mera puesta en vigencia asegurase la democratización de las relaciones y las prácticas. No obstante, resulta evidente que la institucionalidad por sí sola no garantiza formas más justas de convivencia, lo cual genera enojos sociales que, como estamos viendo en estos días, pueden acabar direccionándose ya sea hacia ciertos organismos estatales, ya sea hacia una “casta” supuestamente encarnada en los poderes de estado, o incluso hacia derechos ya reconocidos.
Veo en estos horizontes de experiencia y pensamiento sobre lo colectivo tres nudos principales que se van enredando con otros derivados. Mientras uno de ellos hace referencia a cómo se piensa lo estatal y lo nacional, los otros dos pasan por cómo se conciben las identificaciones, pertenencias y diferencias, por un lado, y la política y los derechos, por el otro.
Partamos, por ejemplo, de asertos basados en lo que Phillip Abrams llamaba el “estado-como-idea” sobre el “estado-como-sistema”, para pensar esos nudos desde otros lugares y empezar a explorar qué pasaría si, en vez de pensar “la democracia” como un sistema en abstracto, hiciésemos foco en la democratización como proceso siempre inconcluso de relacionamientos sociales, que va encontrando históricamente diferentes maneras de pensar cómo hacer justicia a la heterogeneidad de lo social, respecto de la cual la misma “diversidad sociocultural” es solo uno de sus componentes.
Brevemente, bajo la idea de igualdad ante la ley, la construcción decimonónica de los estados-nación modernos permitió transformar súbditos en ciudadanos. Eso ha sido bueno, sin duda. Pero tendió también a convertir ciudadanos en nacionales, como si el goce de derechos universales ligados al ejercicio de una cierta ciudadanía asegurase la uniformidad y homogeneidad de lo social, expresado de manera consistente y coherente como pertenencia nacional o nacionalidad. Ahora bien, esa equivalencia se ancla en un requisito –en apariencia indiscutible– entre tres cosas: una sociedad más o menos homogénea, la nación, cuya afinidad cultural definiría una pertenencia anclada a un territorio, sobre el cual el estado debe ejercer su competencia y jurisdicción regulatoria hacia adentro de cada país y su soberanía frente a otros estados. En esa equivalencia entre grupo/cultura/territorio se asienta también la idea de que discriminar pasa por hacer que no todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, en cuanto a sus obligaciones y derechos de y para todos –derechos, por ende, considerados “universales”.
Ciertamente, la universalización de las distintas generaciones de derechos (cívicos, políticos, económico-sociales) es una parte medular de convivencias buenas y justas. El problema surge cuando esos derechos se declaman y no se efectivizan de manera uniforme. Esta conculcación ha sido –y sigue siendo– una constante histórica para los pueblos originarios del país, lo cual en parte se enlaza con un segundo nudo gordiano que tiene que ver con cómo se piensan las identificaciones, las pertenencia y las diferencias socioculturales.
En esto, la uniformidad de la “pertenencia nacional” se fue definiendo de maneras tanto unilaterales como imaginativas, esto es, desde algunos en particular para todos en general, y de modos tan centrados en deseos propios de ciertos sectores como en exclusiones de otros colectivos. Por décadas, entonces, la supuesta “inadecuación” de ciertos grupos excluidos fue leída como anclada en “sus diferencias socioculturales”, y usada para justificar diferentes tipos de desigualdades. “Ellos” y no “nosotros” son diferentes; “ellos” y no “nosotros” constituyen un problema.
Por cierto, ese “ellos problemático” ha abarcado —en diferentes momentos y circunstancias— distintos colectivos, fuesen indígenas, afrodescendientes, ciertos inmigrantes o parte de esos sectores populares considerados “cabecitas negras”. Paradójicamente, han sido unos “ellos” en principio pensados como domesticables –y a ser compulsivamente domesticados a través de su escolarización, por ejemplo–, pero siempre “ellos” que han incomodado como exceso o desborde a una nación que se ha jactado de ser homogéneamente blanca y europea, “venida de los barcos”, como se sigue escuchando.
De todo esto se derivan otros nudos que parecen menores pero son igualmente descalificadores. Concretamente, cuando la diversidad sociocultural deviene innegable –sea que se la considere un lastre como hasta hace pocas décadas, o una circunstancia a reconocer y gestionar, como ocurre desde los años noventas, reforma constitucional mediante– quienes perseveran en autoidentificarse particularmente como indígenas deben dar muestra constante de esas diferencias que el “nosotros” hegemónico en todo caso simplemente “tolera”, porque las entiende como formas de ser y hacer ancestrales –esto es, arraigadas en un pasado más o menos remoto, que es lo único que les daría cierta legitimidad. Por ende, cambios y adecuaciones que para otros sectores se piensan como indicadores de modernización se ven en los indígenas como síntoma de blanqueamiento, de pérdida de la propia pertenencia. Y ese blanqueamiento se asume como un camino de ida, sin retorno. Por eso, surgen sospechas cuando se expresa una autoidentificación indígena por parte de quienes no parecen lo suficientemente “diferentes” o, por el contrario, de quienes portan y escenifican diferencias de modos que se entienden como intolerables. No solo florecen rótulos cuestionadores como el de “pseudo-indígenas”, sino que también se asume que todas las identificaciones son manipulables a discreción y por interés. Poco se repara en lo doloroso que resulta reasumir pertenencias vilipendiadas. Poco se repara en que otra forma de discriminar pasa por negar el derecho a la identidad que nuestra constitución misma reconoce. Y menos aún se repara en la violencia que comporta atribuirse la prerrogativa de definir quién es y quién no es lo que siente ser.
Estas atribuciones unilaterales de cómo deben identificarse o desidentificarse “los otros” inscriben otras dos asimetrías problemáticas. Claramente, parten de presuponer que unos tienen conocimientos verdaderos y otros meras “creencias” fácilmente rebatibles u obviables desde la racionalidad atribuida silenciosamente al “nosotros”. Desde esos “conocimientos” se postulan correspondencias necesarias entre “ser” y “parecer”, lugar donde a menudo anidan miradas racializadoras que niegan la porosidad, transformación y posible superposición de las identificaciones sociales. Y pareciera que es precisamente sobre esta forma polarizante de pensar las pertenencias que se instaura una idea agonística de la política como juego de suma-cero, donde solo es posible pensar que para que unos ganen, otros deben perder. Por ende, una idea de la política donde todo disidente es un opositor recalcitrante y donde todo desacuerdo se vive como amenaza.
Inconmovibles como estos nudos parecen ser para algunos, sobran ejemplos en el mundo de que todas las “convicciones” que de ellos se derivan pueden, sin embargo, pensarse de otras maneras, de maneras mucho menos prescriptivas y, por ende, mucho más fructíferas.
Desenredando entramados
Ahora que, por su éxito, Franco Colapinto entró en nuestras cotidianeidades, puede convertirse en la punta del ovillo para empezar a hilar otras perspectivas sin generar ni tanta sorpresa ni tanta irritación. “Soy argentino y no ítalo-argentino”, explicó, a pesar de tener los dos pasaportes y vivir en Madrid. Es que identificarse con un cierto colectivo nacional no es lo mismo que poder gozar de derechos ciudadanos propios en este caso de más de un país. Esto es, ciudadanía y nacionalidad no son la misma cosa, y dudo que el estado italiano haya sentido amenazada su soberanía por las declaraciones del novel corredor de Fórmula Uno, ni que lo considere “pseudo-italiano” o “pseudo-argentino”. Más aún, no sé cómo se autoidentifica la Reina Consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, pero me animo a afirmar que para muchos connacionales ella es (o sigue siendo) argentina. Entonces, ¿por qué sulfura o se acusa de separatista una persona mapuche o mapuche–tewelche que afirma su pertenencia? ¿Por qué esa autoidentificación se ve como ataque a la soberanía del estado argentino? ¿Por qué algunos pueden afirmar, cambiar, superponer identificaciones libremente, pero se espera que otros las jerarquicen sin dejar lugar a dudas? Cabría en esto otra pregunta: ¿será que, en los hechos, tener la misma ciudadanía da a algunos más derechos que a otros?
Y ya que hablamos de derechos, si los estados que otorgan doble ciudadanía pueden articular los derechos vigentes en cada país, ¿por qué no se buscan maneras efectivas de articular derechos universales y derechos indígenas en nuestro país, en vez de verlos como mutuamente excluyentes o en conflicto?
Podríamos seguir y seguir, pero tal vez lo mejor sea que cada cual encuentre esos desafiantes ejemplos que muestran que, al menos, ciertas convicciones no son ni tan insospechables ni tan “racionales” como se suele asumir. Ejemplos que muestran cómo se sigue usando una doble vara que perpetúa discriminaciones, asfixia los derechos reconocidos de maneras siempre unilaterales, e impide avanzar en una democratización más franca de nuestras convivencias.
(*) Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN). Investigadora Superior Jubilada del CONICET.