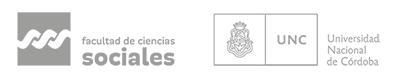Por Ana Margarita Ramos (*)
A través de memorias de integrantes del Pueblo Mapuche Tehuelche, la autora reconstruye “experiencias de violencia y crueldad” que se transmitieron conservando un doble consejo: “mirar siempre hacia adelante sin dejar nada atrás; esto es, reconstruir un pueblo devastado con los planos heredados de lxs antepasadxs”. A partir de esas voces indaga por las condiciones sobre las cuales gestar una verdadera democracia intercultural, “que debe impugnar la construcción de una ciudadanía construida bajo el ideal regulatorio moderno que insta a una competencia purgada de conflicto real; que promueve las diferencias sociales sin consecuencias sociales”.
Los silencios trinchera
Juan, de 50 años de edad, se reconoce desde pequeño como parte del Pueblo Mapuche Tehuelche, aunque no hace tanto tiempo que lo empezó a decir en voz alta cuando se presenta en público. Cuando era niño escuchó contar a su abuela cómo había huido con su madre de un campo de concentración, administrado por el ejército argentino, a fines del siglo XIX. Los padres, madres, (bis)abuelas y bis(abuelos) –dependiendo de la edad de nuestrxs interlocutorxs– transmitieron esos relatos de persecución, muertes, violaciones, torturas, largas caminatas a pie, encierros prolongados y hambre de formas silenciosas, en historias más explícitas de sobrevivencia, regresos y reestructuración.
Lxs protagonistas de aquel sufrimiento decidieron hacerlo de ese modo. Fueron muchos los abuelos y abuelas que enseñaron a narrar esas experiencias de violencia y crueldad transmitiendo un doble consejo: mirar siempre hacia adelante sin dejar nada atrás; esto es, reconstruir un pueblo devastado con los planos heredados de lxs antepasadxs. Ese es el verdadero desafío epistémico de una memoria subalternizada: abrir surcos de historias vivibles para las generaciones venideras, con la presencia y ayuda permanente de lxs ancestrxs que lo hicieron antes. O, en otras palabras, cumplir su verdadero compromiso restaurador: continuar las luchas inconclusas de lxs antepasadxs –asumiendo enojos, broncas y dolores que no fueron elegidos (Sider, 1997)– para que la vida de quienes vienen después sea mejor.
Por eso, su abuela le transmitió a Juan las evidencias fácticas de esos eventos traumáticos entreveradas entre los intersticios de los silencios y la épica de las palabras que cuentan cómo ella logró regresar a su casa y así sobrevivir. “Sabía llorar la abuelita cuando contaba”, dice Juan, al igual que decía su abuela.
Después de un genocidio como el que sufrieron los pueblos indígenas, la experiencia indecible perdura inarticulada, alojada en momentos atomizados de vivencias caóticas e inesperadas. En estas circunstancias, el silencio es una forma de trinchera desde donde protegerse de nuevos daños, pero también es una reserva, una latencia a la espera (Dakhlia, 1998) de marcos de inteligibilidad que no traicionen afectivamente el modo en el cual lxs antepasadxs transmitieron sus experiencias de violencia (Dwyer, 2009).
Del otro lado de la vereda, las instituciones hegemónicas “no dejan de hablar” (Corrigan y Sayer, 1985,p. 3), de producir textos, materialidades, símbolos y metanarrativas sobre tales eventos, imponiendo valores significativos y comunicativos que son creativamente reelaborados a través del tiempo. Estos relatos sobre la violencia ejercida contra los pueblos indígenas para despojarlos de sus territorios producen otros tipos de silencio (los que niegan los hechos). Estas narrativas se fueron –y se siguen– produciendo en los rituales de alguna corte de justicia, en las fórmulas burocráticas, en los informes de distintos inspectores, en las afirmaciones mediáticas, en los textos escolares, en los discursos de algunxs funcionarixs y en múltiples expresiones del sentido común. Estas historias dominan las arenas del discurso estatal y son el fundamento administrativo para “sellar”, “dictaminar” o “rubricar” represiones, desalojos y prisiones. Mientras algunos argumentos fueron siendo estimulados –como el del progreso vía la apropiación y acaparación de tierras por parte de ciertos privados–, otros se fueron suprimiendo, marginando, erosionando o, incluso, nunca fueron oídos.
En Argentina, esa metanarrativa que se gestó post-genocidio se ha ido desplegando en ciertas afirmaciones racistas como “los indios son salvajes, vagos y violentos“, “ya no quedan indígenas auténticos”, “los reclamos territoriales provienen de indígenas truchos”, “los indígenas verdaderos viven en el campo”, “los indígenas son extranjeros”, “son terroristas”, “son títeres de este u otro partido” o, incluso, cuando decimos “nuestros pueblos originarios”, entre tantas otras. Aquí no importan tanto las frases en sí mismas, fácilmente refutables, sino sus efectos reales en las vidas de las personas, cuando se encarnan en actos de micro y macro racismo a través de innumerables y persistentes prácticas de violencia.
Un joven mapuche de apellido Pichiñan, cuya familia tiene memoria de más de cinco generaciones en su territorio, intervino en un evento público para contar cómo unos colonos galeses apelaron a fechorías y engaños para quitarles, con la complicidad de la policía y los funcionarios estatales, parte de su territorio. Este joven no solo explica por qué su padre les temía a esos “supuestos señores”, ante quienes les enseñó a permanecer en silencio, sino que también recuerda las veces que él y sus hermanos, cuando eran niños, fueron “corridos como animales” de su propio campo, por los disparos de un comerciante devenido en terrateniente. Para concluir su relato, cuenta que fue a la escuela que su propio bisabuelo había levantado en el territorio comunitario un siglo atrás, donde una maestra galesa –esposa del usurpador– les explicaba que los tehuelches eran los verdaderos indígenas argentinos, extinguidos por la invasión del pueblo mapuche venido de Chile, y que los galeses, primeros pobladores en la zona, eran quienes habían traído el progreso y la civilización. Además, ella les aconsejaba a sus alumnxs mapuche, con mucha vehemencia, que debían abandonar sus tierras para trabajar y no persistir en la vagancia.
En un trawun (reunión) mapuche, unos jóvenes de aproximadamente treinta años, ponían en palabras por primera vez, las historias de humillación, abuso y violencia que vivieron en la escuela internado de su comunidad, por parte del director y los maestros que debían haberlos cuidado. Experiencias que aún emergían con palabras vacilantes y relatos fragmentados.
Una anciana que vivió toda su vida en el territorio donde nacieron su mamá, su papá y sus abuelxs, nos contaba los tres desalojos que le tocó vivir. El primero de ellos ocurrió cuando ella tenía cinco años. Lo presenció desde atrás de un arbusto, donde su abuela le pidió que se escondiera. Desde allí, vio cómo le pegaban a su abuela y la subían a un camión junto con sus pertenencias. Los otros dos los vivió de adulta, en uno llevaron injustamente a su hijo a prisión y, en el otro, ella defendió con su cuerpo la casita que la policía quería destruir con una topadora.
Una joven mapuche, tras una represión policial en la que fue seriamente herida por balas de goma mientras enseñaba a unos niños las propiedades curativas del lawen (plantas medicinales mapuche), contaba cómo su bisabuela a los 14 años y su abuela a los 20 habían vivido experiencias similares en contextos históricos diferentes.
Otro joven mapuche que vive en una zona urbana marginal, contaba en otro evento público que su familia, como la mayor parte de las familias de su barrio, llegaron allí a fines de 1930, después de un masivo y cruento desalojo, en el que las casas y las huertas de la comunidad fueron incendiadas por la policía, en respuesta a un decreto que citaba el informe de un inspector que los acusaba de ser vagos, sucios, alcohólicos y delincuentes. Una de las terratenientes que heredó ese territorio usurpado, hoy los sigue describiendo como ladrones y salvajes en una radio local de su propiedad.
Una mujer mapuche recordaba, ante una gran audiencia, cuando una familia adinerada convenció a su madre y a su padre que la cedieran como criada, a cambio de un salario y educación. Ella solo tenía diez años y había vivido hasta entonces en el territorio de su comunidad donde, a pesar de la pobreza, había sido feliz. Al mudarse a la ciudad con aquella familia, ella inicia una historia de vida atravesada por incumplimientos, trabajos no remunerados y abusos.
Estas experiencias dolorosas se repiten, con diferencias, en la mayor parte de las familias mapuche tehuelche. Pero, tal como la historia de la abuela de Juan que mencionamos al inicio de este escrito, estos relatos también se cuentan desde el posicionamiento de quien sobrevive, regresa y lucha por restaurar la fortaleza de su pueblo y la dignidad de sus formas de vida.
Los eventos violentos –antiguos, recientes y actuales– adquieren diferentes trascendencias según las historicidades en las que son incorporados. Desde las memorias subordinadas de los pueblos indígenas, las experiencias compartidas de violencia adquieren su fuerza política en los silencios, en los implícitos y en los relatos fragmentados. Esto sucede en tanto funcionan como trincheras de encuentro y construcción de compromisos, alianzas duraderas y lealtades afectivas. Desde las memorias dominantes, los eventos violentos son apropiados por una metanarrativa en constante reelaboración, y con capacidad para esparcirse en palabras y prácticas de macro y micro-racismo. En cada uno de esos actos se refunda la desigualdad racializada que hace 140 años permitió un genocidio.
Los contrapuntos entre memorias y ciudadanías
Como punto de partida, podríamos definir la ciudadanía como la credencial que nos habilita a ser parte de la misma casa (Blaser, 2019). Ahora bien, en esa casa, quienes manejan el acceso a sus leyes, derechos y beneficios han definido siempre a los pueblos indígenas como meros “huéspedes”, más o menos “tolerados”. En nuestro país, nunca construimos una ciudadanía realmente inclusiva de la diversidad. Se trató más bien de un “club de amigos” (Latour, 2014), del que solo podían formar parte quienes dejaban atrás sus memorias disonantes y actuaban las condiciones impuestas de una membresía “blanqueada”. Con estilo “canchero”, y con cierta soberbia, siempre se les dijo a los pueblos indígenas: “esta casa es de nosotros, no pueden entrar siendo ustedes” (es decir, no pueden hacerlo con sus formas de vida, representaciones de mundo, historias, afectos, mandatos y lealtades).
En otras palabras, para ser huéspedes tolerados, los pueblos indígenas se han visto obligados a ecualizar sus disensos. Las políticas interculturales de reconocimiento siempre han funcionado como un ecualizador (García Canclini, 1997) que reduce las discontinuidades entre las variaciones tímbricas y los estilos melódicos de la alteridad musical para reorganizar el equilibrio sonoro; compensar sonidos agudos y graves entre los varios canales para que la masa sonora sea agradable y pueda ser oída con facilidad. En este sentido, la ecualización es un procedimiento de hibridación tranquilizadora porque reduce los puntos de resistencia albergados en las memorias subordinadas; define los conflictos tolerables, los reclamos autorizados y los lenguajes legítimos para contender “bajo la apariencia de una reconciliación amable entre las culturas” (Canclini, 1997, p. 126). En esta particular configuración de membresías, las políticas indígenas orientadas por procesos de reconstrucción de memorias se perciben como amenazantes, puesto que desenmascaran el simulacro en el que hoy se basa la idea de una convivencia democrática. Una verdadera democracia intercultural no puede ser gestada por quienes se adjudican el privilegio de ser los dueños de casa, ni por esos principios de tolerancia con los que se expulsa de la casa a quienes portan memorias que no se escuchan armoniosas. Una verdadera democracia intercultural debe impugnar la construcción de una ciudadanía construida bajo el ideal regulatorio moderno que insta a una competencia purgada de conflicto real; que promueve las diferencias sociales sin consecuencias sociales (Povinelli, 2002).
El camino parece ser, entonces, el de habilitar lenguajes, vocabularios y marcos de interpretación para que los silencios dejen sus trincheras y “hablen memoria” (Dwyer, 2009), sin traicionar el sentido impugnador de la experiencia vivida. El compromiso intercultural es, en primer lugar, con las memorias subalternizadas, con su potencial para fundar discontinuidades con la continuidad de la metanarrativa hegemónica (McCole, 1998). Cuando la violencia sufrida se exprese en un lenguaje de reconocimiento sincero, no solo habrá consenso en que ciertos monumentos, símbolos nacionales y efemérides resultan insultantes sino, y sobre todo, en que ese tiene que ser el lenguaje en el que se hablen las leyes, los derechos, las políticas públicas y los discursos burocráticos del Estado.
(*) Integrante del Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (Núcleo GEMAS). Investigadora del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDYPCA, CONICET-UNRN).
Referencias
BLASER, Mario (2019). “Reflexiones sobre la ontología política de los conflictos medioambientales”. En: Séminaire 2018-2019 Perspectives comparatives sur les droits des peuples autochtones, IIAC-LAIOS. París, Abril, p. 3-11.
CORRIGAN, Philip y Derek SAYER (1985). The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution. Oxford: Basil Blackwell.
DAKHLIA, Jocelyne (1998). De África a Francia, ida y vuelta: ¿una especificidad francesa de la memoria? Memoria e Historia. Madrid: Marcial Pons. 1998
DWYER, Leslie (2009). A Politics of Silences: Violence, Memory, and Treacherous Speech in Post-1965 Bali. Genocide, Truth, Memory, and Representation. Durham y Londres: Duke University Press. 113-146
GARCÍA CANCLINI, Néstor (1997). “Culturas Híbridas y Estrategias comunicacionales”. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, v. 3, n. 5, p. 109-128.
LATOUR, Bruno (2014). ¿El cosmos de quién? ¿Qué cosmopolítica?: Comentarios sobre los términos de paz de Ülrich Beck. Revista Pléyade, n.14, p. 43-59.
MCCOLE, John. J. (1998) Walter Benjamin and the Antinomies of Tradition. Nueva York: Cornell University Press.
POVINELLI, Elizabeth A. (2002) The Cunning of Recognition: Indigenous Alterities and the Making of Australian Multiculturalism. Durham: Duke University Press.
SIDER, Gerald (1997). Against Experience: The Struggles for History, Tradition, and Hope among a Native American People En Sider y Smith (Comps.) Between History and Histories: The Making of Silences and Commemorations. Toronto: University of Toronto Press, 62-79.