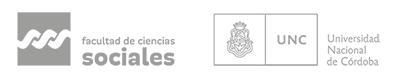Por Guillermo Vazquez (*)
La historia de la política −desde la antigüedad hasta nuestros días− en general tuvo buena opinión sobre los debates públicos. Sobre todo, la tradición republicana. También otras que sostenían esas discusiones no tanto en los lugares formalmente posicionados para eso −como el Senado en la Roma clásica, o el Congreso en nuestra época−, sino también en todos aquellos espacios (la calle, los medios de comunicación, las universidades) que habilitaran a la ciudadanía a participar, a manifestar disconformidad, a demandar, o a apoyar incluso, cuando esos ámbitos formales no les concedían la participación o la mera escucha. Pareciera que hoy en Argentina hay un debate sobre las universidades, instituciones fundamentales de nuestra historia, pilares en la formación de ciudadanía y en el engrandecimiento de nuestra soberanía (de Sarmiento a Perón, de Alberdi a Cristina Fernández de Kirchner, las coincidencias sobre estos puntos son amplísimas). El esquema público y gratuito de las universidades nacionales argentinas, único en la región e incluso mundialmente de difícil comparación, lleva a pensar particularmente en un drama nacional por la forma en que están sucediendo las cosas. Sin embargo, no es evidente en absoluto de que estemos ante un debate, cuya habilitación habría sido dada por el convencimiento por parte del gobierno nacional de La Libertad Avanza, de que las universidades nacionales son lugares del despilfarro económico, causantes del déficit fiscal, en definitiva: un “curro” −esa palabra que instaló el aliado del gobierno, el expresidente Mauricio Macri, nada menos que para referirse a los derechos humanos, otra orgullosa excepcionalidad argentina modélica para el mundo.
No se propone un debate, en primer lugar, porque el cambio de posiciones del gobierno nacional fue en tan poco tiempo en un espectro tan radical, que ya no sabemos bien qué se estaría debatiendo: desde los primeros comunicados diciendo que se había aumentado el presupuesto (desmentido por los números), pasando por las denuncias de corrupción, hasta los últimos intentos de buscar el financiamiento en otros lados (eliminación de las PASO, o de la plata que el Estado concede a los partidos políticos, también pilares de la democracia reconocidos por la Constitución Nacional).
En segundo lugar, cuando vemos las “discusiones” o los “debates” sobre este asunto, la percepción es estar en medio de un engaño a perpetrarse, y no en una discusión que debería ser uno de los puntos centrales del debate público argentino, incluso admitiendo posiciones muy contrarias a la idea de universidad pública. ¿Pero es posible hoy, sobre este asunto −aunque sobre tantos otros también− hablar genuinamente con referentes (periodísticos, intelectuales, políticos) de la coalición gobernante? Allí no encontramos posiciones de la Escuela Austríaca sobre la Universidad, ni meritocracias fundamentadas, ni apelaciones al cumplimiento de la ley, mucho menos razonamientos de honestidad intelectual sobre las fuentes del financiamiento del presupuesto universitario (por ejemplo, la baja de la alícuota de bienes personales). Encontramos una mezcla inédita y exclusiva de: injurias (insultos por doquier y un lenguaje coprolálico, desmedido y violento nunca antes visto en un presidente democrático); amenazas (decir que si continuaban las tomas “no lloren lesa humanidad y derechos humanos”); calumnias (la acusación permanente de corrupción y robo sin una sola denuncia, o siquiera alguna presunción razonable); mentiras (“recibieron aumentos por encima de la inflación” o “los extranjeros son un porcentaje relevante y por lo tanto un problema presupuestario de la universidad argentina”); falacias (“si Ud. no se deja auditar es porque es un ladrón”); mala fe (toda la presunta preocupación justamente de este gobierno por los pobres −especificando con “el IVA de los niños del Chaco”, esa salida tan penosa e indignante por parte de quienes no tienen la más mínima preocupación por la pobreza− financiando una universidad a la que no llegarían); inducciones erróneas (“en tal universidad sucedió tal hecho, por ejemplo un gasto suntuoso puntual, ello implica a todas sus facultades y a todas las otras universidades”); antifederalismo (por no decir un UBAcentrismo, que trae a la discusión la nimiedad de la disputa con el radicalismo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que solo profundiza tendencias nocivas de la política argentina desde hace muchas, muchísimas décadas, acaso más de un siglo, desde asignársele recursos en acuerdos por fuera del CIN o, de nuevo, si en la UBA sucede tal cosa, en todas las otras universidades es lo mismo). Todo ello con el trasfondo permanente de la falta total de información, de datos, de verificación empírica de lo que afirman.
Lo que propone el gobierno, entonces, no es un debate, es una batalla (una de las palabras favoritas del léxico libertario). No iniciada por las universidades −todas con ideologías y pertenencias políticas distintas− contra un gobierno al que, legítimamente, podría considerar una amenaza a su subsistencia, entre otras razones. Es una batalla que el propio gobierno quiere dar: es el presidente Milei en una entrevista el que dijo que el objetivo se está cumplimiento en las encuestas de opinión que muestran una baja en la consideración social del prestigio de las universidades nacionales (un jefe de Estado feliz por hacer bajar el prestigio de las instituciones del Estado). Volviendo a la historia del pensamiento político, un argumento (de San Agustín a Rousseau, de Platón a Kelsen) recorrió también sus ideas: que era necesario diferenciar al Estado de una banda de ladrones. Para Milei el Estado y la banda de ladrones son lo mismo, por principio: no porque exista algún hecho de corrupción (del que un Poder entero de la Nación −que nunca tiene problemas presupuestarios− debería encargarse, el Judicial) y se utilice la metáfora de la “banda de ladrones”; acá hay una metonimia absoluta: el Estado (no un gobierno puntual) es una banda de ladrones. Básicamente porque cobra impuestos. Y los impuestos son un robo.
Entre las atribuciones del Congreso nacional −que son también deberes a garantizarse, no solo potestades abstractas−, enumerados en el artículo 75, un inciso (el 19) menciona entre ellos la sanción de leyes “que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. Es decir, dotar de fortaleza al Congreso contra posibles abusos del Poder Ejecutivo. Es justamente del gobierno que busca referenciarse permanentemente en Alberdi, llevando incluso al Congreso una “Ley Bases” con obvia remisión a las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, el que desconoce que esos puntos fundamentales fueron los pilares de la Constitución del 1853 (y se mantuvieron incólumes con las reformas posteriores).
Pocas instituciones tienen un control tan estricto de sus cuentas como las universidades nacionales. La ley de Educación Superior (cuya sanción fue promovida por el gobierno en el que más dice referenciarse históricamente el actual) habla de una facultad “exclusiva e indelegable” de la Auditoría General de la Nación (AGN) para auditar las universidades. Se le encarga a la Auditoría General de la Nación, organismo también creado por la Constitución Nacional, precisamente para evitar que el Ejecutivo audite entes de derecho público sin control de la oposición. Ninguna de estas auditorías, practicadas desde hace décadas, anualmente, y sin inconveniente alguno, dio como resultado absolutamente nada alarmante y excepcional que pueda pensar en cajas negras de corrupción alojadas en instituciones del saber. Las universidades públicas no rechazan jamás las auditorías de la AGN (no podrían legalmente). Se realizan periódicamente y la carga de la exigencia está en todo caso en las demoras del Congreso con la propia AGN. El Ejecutivo, entonces, no tiene un interés genuino en que se auditen posibles fraudes. Para el gobierno, “auditar” expresa un deseo de entrar, de meterse, a un lugar donde precisamente es el mérito y la exigencia académica lo que, entre otros valores, permite la permanencia. La universidad, en ese sentido, es una anti-casta. El gobierno quiere meterse en sus prácticas, en sus lenguajes, en su idea del valor de la educación y la gratuidad, en su construcción de ciudadanía, en su respeto por la pluralidad, en sus cátedras y lo que se debería enseñar. Pocas veces como en las universidades públicas se ve tan cuestionado el credo libertario de que lo público es siempre corrupción y lo gratuito es siempre pérdida.
El Manifiesto Liminar −cuyos redactores alojaban felizmente, también, las palabras “libertad” y “libertario”− habla de la autoridad “tiránica y obcecada, que ve en cada petición un agravio y en cada pensamiento una semilla de rebelión”: es precisamente ese mismo concepto autoritario contra el que hoy las universidades públicas y todos sus claustros (con sus heterogéneas ideologías y pertenencias políticas, etarias, sociales, étnicas) deciden sus acciones de protesta.
(*) Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).