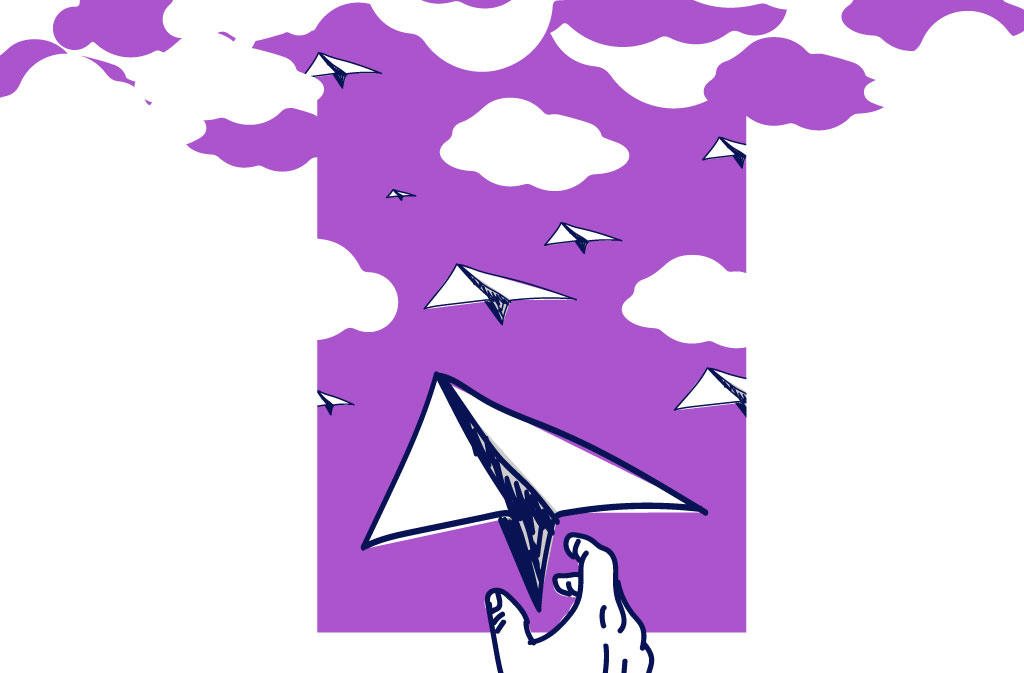Por Ana Laura Elorza (*) y Gabriela Bard Wigdor (**)
Introducción
Hace apenas un año Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza (LLA), fuerza política que se caracteriza como Nueva o Extrema Derecha, fue electo como Presidente de la nación en el ballotage, contando con un importante apoyo en Córdoba de manera transversal a las clases sociales más no al género. Su base principal del electorado fueron jóvenes varones y aún hoy, luego de mermar la intensidad de la opinión pública favorable, su apoyo se sostiene mayoritariamente entre los hombres. Desde el inicio de su campaña, Milei estableció un discurso que legitima acciones del paso de “la motosierra” por toda política pública. La reacción es contra el Estado de Derecho o de Bienestar, a través de la responsabilización de las crisis económicas, morales y culturales que vive el país a los movimientos sociales y organizaciones políticas adversarias.
A través de discursos contra “la casta”, desarrolló acciones gubernamentales tales como los cierres de Ministerios como el de Mujeres y Diversidad, Desarrollo Social, Ciencia y Técnica; así como programas sociales que abordaban cuestiones relativas al género y a ingresos para sectores populares o con enfermedades crónicas y terminales. De este modo, la población está siendo empobrecida, despedida, culpabilizada por sus condiciones de vida precarias, y endeudada de manera constante, a través de políticas de crueldad.
En ese marco, las universidades públicas y el CONICET también fueron perdiendo presupuesto y siendo desfinanciadas bajo la retórica de achicamiento del Estado, para hacerlo más eficiente y liberarlo de trabajadores que se considera “la casta” (profesores, investigadores, etc). El ajuste de presupuesto destinado a invertir en proyectos y programas de investigación, se hizo sentir desde el primer momento, así como el achicamiento de becas y el cierre de ingresos a Carrera de Investigador/a/e como sucedió ya en los años 90. Las ciencias sociales y humanas son denostadas y desfinanciadas; y las perspectivas críticas de estas disciplinas son descalificadas bajo los criterios de adoctrinamiento, inutilidad o limitaciones para insertarse en el mercado. La perspectiva liberal de la ciencia se traduce en una mayor mercantilización del conocimiento, bajo la premisa de que los conocimientos deben ser transferibles a procesos que generen desarrollo y rentabilidad económica. Es decir, la ciencia a disposición del mercado.
Los discursos de odio y violencia explícita hacia la otredad, van configurando mecanismos de insensibilización frente a esta apuesta de destrucción de lo público y lo colectivo. Sin embargo, la defensa por la universidad pública y gratuita se constituyó en un límite al avance destructivo, un espacio de encuentro colectivo y masivo expresado en las masivas marchas federales, que dieron cuenta de que nuestra identidad se ha configurado de manera amalgamada con la universidad, como horizonte democratizador. La defensa de la Universidad también representa una defensa al sistema científico.
Dentro de las universidades y en las múltiples trayectorias en los procesos de formación, extensión e investigación se van construyendo / produciendo / configurando las problematizaciones sobre nuestra realidad y las motivaciones para su comprensión. También esto se configura como una apuesta política, en el sentido de reconocer que la producción de conocimientos es un camino para transformar esa realidad. De hecho, en la Universidad Nacional de Córdoba estudian personas de diferentes partes del país y del mundo, de diferentes clases sociales, raciales y de género; razón por la cual, es una gran usina de saberes, conocimientos, demandas y generación de políticas públicas. En ellas se forman y trabajan casi el 70% del total del personal dedicado a la I+D+i. Se financian becas de estímulo a la investigación, de extensión y proyectos de investigación, a partir de las que se nutren institutos o laboratorios de CONICET y de las mismas Facultades. En efecto, la Universidad y el desarrollo de la I+D+i son inseparables y así deben pensarse en materia de administración gubernamental.
Sin embargo, la universidad y el CONICET tiene deudas históricas para con las mujeres, disidencias sexo-genéricas, sectores racializados y populares. Al respecto, Dora Barrancos, ex representante de la gran área de Cs. Sociales en el directorio de CONICET, sostiene que la mayoría de los cuerpos feminizados que ingresan al sistema científico quedan en la base de la pirámide laboral, el primer eslabón de la carrera. En la universidad, las mujeres son relegadas en el acceso a los puestos de mayor jerarquía como titulares de las cátedras y los espacios de decisión. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el 12% de las autoridades máximas de las universidades nacionales son mujeres, con un total de 8 rectoras mujeres sobre 61 instituciones educativas universitarias. En los cargos de vicerrector/a, secretario/a de universidad, decano/a y vicedecano/a, las mujeres representan entre el 38 y el 45 por ciento del total. Mucho menos acceso tienen aquellas corporalidades feminizadas como son las Travestis y Trans; así como grandes intelectuales populares y de sectores campesinos.
La colonialidad del heteropatriarcado que permea la Universidad aún es un gran anticuerpo para el ingreso de saberes populares, anticoloniales y comprometidos con las mayorías desposeídas. Reflexionar desde las teorías feministas del sur global y de las epistemes trans, implica reconocer la necesidad de cambios significativos en los paradigmas con los que se construye y comprende el conocimiento científico dominante, incidiendo en la crítica de su androcentrismo y rasgos coloniales, racistas y clasistas.
Esta disputa, aunque incipiente, está también librada al interior de las universidades planteando por ejemplo, programas académicos, de investigación y extensión con lecturas y prácticas críticas sobre las desigualdades de género, raciales y de clase, como también sobre las relaciones coloniales entre los países. Hablamos de los feminismos del sur global. Esto implica, la consideración de los atravesamientos subjetivos e históricos tanto de quienes investigan y en la relación con el sujeto/objeto de conocimiento, para la recuperación de una diversidad de saberes que son invisibilizados y despreciados en las lógicas dominantes de la ciencia moderna.
Así, se da cuenta de una relación intrínseca entre Universidad, ciencia y política en la producción de conocimiento y la necesidad de que ésta responda a las demandas, necesidades y problemáticas sociales de cada época. Los feminismos del Sur Global y las teorías críticas de las ciencias sociales aportan a la formación de generaciones de estudiantes y profesionales, que es central en la disputa por la protección, demanda y ampliación de los derechos sociales y de género.
(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
(**) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).