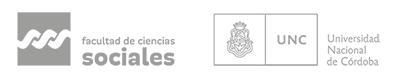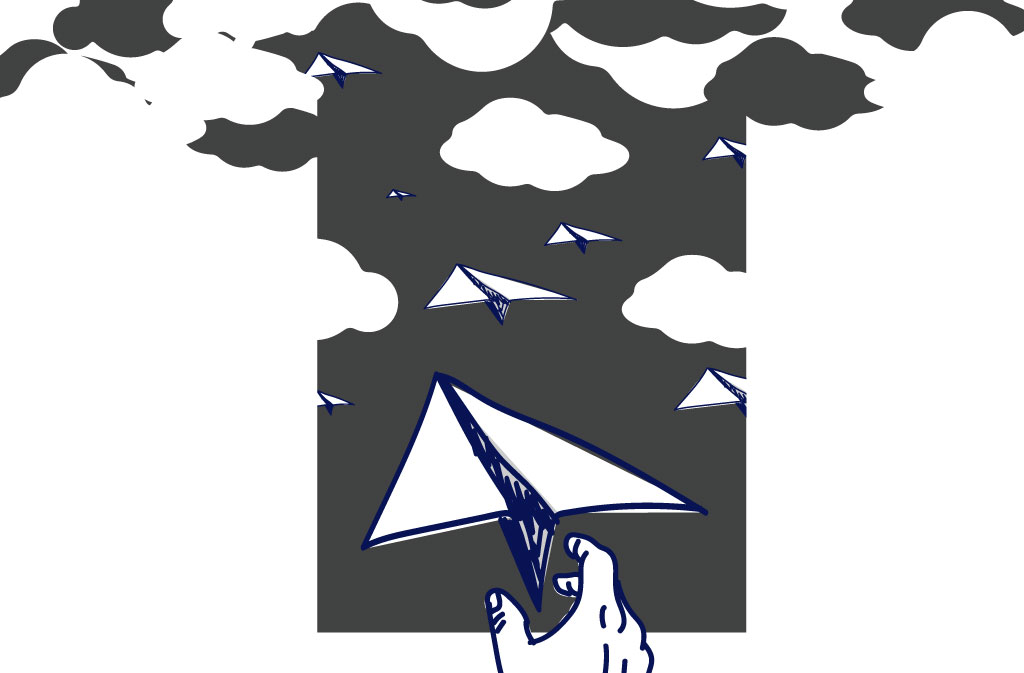Por Ariel Gómez Ponce (*)
Es más fácil pensar el final de los tiempos que el ocaso del capitalismo, dijo alguna vez el filósofo Fredric Jameson, pronunciando una frase que acabó por convertirse en una profecía posmoderna frente a las pretensiones utópicas que buscábamos arrebatarle a nuestro tiempo, muchas veces llamado posmoderno. La transformación de nuestro sistema político y económico -sugerían quienes explicaban el dogma jamesoniano- era una vana lucha contra molinos de viento, así que mejor aguardar, con paciencia y sin mucho berrinche, cualquier apocalipsis que, en el horizonte histórico, pudiera acontecer. Guerra nuclear, asteroides perdidos, apocalipsis zombie, pestes bíblicas: la razón escatologica poco importa porque, de entre las cenizas que cualquiera de esos escenarios fatalistas provocara, el capitalismo habrá de resurgir. La frase de Jameson, como muchos bien recordarán, fue hartamente citada, parafraseada y refritada durante los tiempos en que la pandemia de COVID-19 amenazaba con mutar radicalmente el orden mundial y social, aunque nada de ello acabó sucediendo.
Lo que muchos omitieron -o ignoraron- de la expresión de Jameson es el enunciado que completa esa frase ya canonizada. “Parece que hoy día”, afirmó en efecto el maestro, “nos resulta más fácil imaginar el deterioro total de la tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo: puede que esto se deba a alguna debilidad de nuestra imaginación” (2001:6, la cursiva me pertenece). La aclaración siempre elidida no es menor: si no hemos podido pensar transformaciones sistémicas, no es tanto a causa de la resiliencia del capitalismo como de las limitaciones de nuestra cultura y nuestra subjetividad para proyectar e inventar futuros alternativos. Esa ha sido, después de todo, la función de la utopía: categoría de largo aliento que acompaña la civilización occidental desde sus pivotes fundacionales porque parece casi una condición humana imaginar escenarios por-venir.
Que los tiempos aciagos hoy nos reclamen volver a meditar sobre el concepto de utopía, no debe extrañar. En nuestro país, las decepciones que el cuerpo social expresó vehemente durante las últimas elecciones, el hartazgo generalizado que se manifestó ante la ausencia de escenarios más prósperos y el desencanto por la política en general despertaron la sensación de que lo nuevo -no importa qué- era un porvenir por derecho propio, aunque el precio de esa novedad fuese el acogimiento de figuras excéntricas, en el sentido pleno de esa palabra: aquello fuera de todo centro y de todo consenso. Como Jameson, creo sin embargo que aquello que percibimos como nuestro fracaso no trata con el final escatológico de una época o el ocaso de las viejas utopías (¿progresistas?), sino más bien con nuestra incapacidad de poder imaginar nuevos horizontes en los que conjeturar sobre un presente que dejamos de comprender. ¿Cómo alentar entonces la imaginación para hallar nuevas formas utópicas? ¿Dónde buscar esas promesas de futuro?
El arte es, una vez más, el sendero cultural donde esas promesas de futuro habrán de buscarse. También Jameson lo afirmó, advirtiendo incluso que, cuando de utopías se trata, las formas artísticas son todavía más eficaces en la medida en que administran nuestros deseos y funcionan como paredes de contención para nuestras ansiedades. Hoy el arte vuelve a la palestra y lo demuestran muchas de las intervenciones que estudiantes, egresados, docentes y no docentes emprendieron en defensa de la educación pública en las distintas marchas que este año nos convocaron. Por ejemplo, las propuestas llevadas a cabo por la comunidad de la UNA quienes, hace unas semanas, transformaron en espectadores espontáneos a todos quienes transitaban por la estación de Once. En un solo gesto, el arte convirtió allí lo comercial en símbolo de protesta e hizo del espacio público una escenografía colectiva, al tiempo que expropió “Fanático”, aquella canción que Lali Esposito escribió, codificando algunos de los signos de esta época convulsa. Esa artista, quien fuera y es blanco de ataques y censuras, elige el lenguaje estético para una afrenta política que pocos artistas se atreven a sostener en una sociedad muy escindida: con una canción que apela a la ironía para sugerir que todo hater esconde finalmente el anhelo por estar de este lado de la vereda, Lali compone un nuevo himno para que la demanda social se encuentre en la danza compartida, en la reinvención creativa de las letras y en un grito de protesta que es común a muchos.
Otras formas estéticas también fueron habilitadas por la marcha universitaria: esos muñecos y marionetas que se mofan de los políticos de turno y que custodian la fiesta del pueblo desde tiempos inmemoriales; aquellas ollas populares de mentira cuyos ingredientes eran pequeños papeles en los que uno depositaba sus deseos por un país más justo; las esculturas y las máscaras que acompañan las comparsas y los bailes sincronizados de los estudiantes; y la creatividad siempre a la orden del día cuando se trata de pensar consignas ingeniosas para esos carteles que hoy las redes tienen la dicha de viralizar: “estudio para no pedirle consejos a un perro muerto”, “sin ciencia no hay Conan” o “sin universidad pública el feto no va a ser ingeniero” son muestras de ese carácter cómico que la sociedad parece no perder, aún en los tiempos más duros.
En esa cuota estética que reúne cuerpos y demandas, la inventiva social se renueva y nos dice cuál es el porvenir que hoy parecemos anhelar: uno que solo puede realizarse en el resguardo del lazo social. Y así una serie de consignas parecen revelarse: frente a la ovación del individualismo más recalcitrante, la celebración de lo colectivo; frente a la exageración grotesca de la inteligencia artificial, la simpleza prosaica de los dibujos a mano alzada y las caricaturas que ilustran cada marcha; frente a la libertad para la cual tu derecho termina donde empieza el mío, la libertad de crear con y para el otro; frente al furor de lo inmediato, el futuro que promete la educación pública. Poco asombra que estos pequeños gestos de utopía se hagan visibles cuando aquello que nos convoca es, precisamente, la defensa de la universidad: ese territorio que, como alguna vez dijo Horacio González, es el lugar para pensar las imposibilidades.
(*) Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Referencias
Jameson, Fredric (2001). Las semillas del tiempo. Barcelona: Trotta.