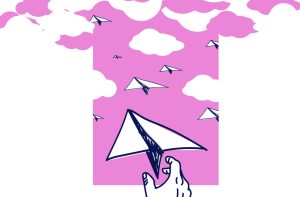Por Luis Ignacio García
Nos proponemos hablar sobre el supuesto “adoctrinamiento” en las universidades, y no podemos no usar comillas. Ponemos comillas como gasas, o salvavidas, o paragolpes, a palabras que están siendo violentadas de maneras inimaginables. Ponemos comillas como la madre ponía su brazo para proteger a la niña gaseada en la marcha contra el veto. Ponemos comillas porque hoy las palabras no significan lo que significan, porque el enloquecimiento inicia allí, en las palabras, porque el “lenguaje” oficial se propone como para-lengua ajena al orden de la significación, y se convierte, como todo en este gobierno, en brazo armado de sí mismo, carente de espesor, de temporalidad, de articulación, de sentido. Las comillas son, a la vez, un índice de la barbarie calculada del poder, y una soga de la que las palabras pueden agarrarse, aún, en medio del abismo al que las empujan. Las comillas intentan mediar entre la agenda de la destrucción, que no podemos no contemplar pues se nos va la vida en ella, y la exigencia de otra agenda, de otra lengua, de otro tiempo, que vuelva a hacer posible lo común cuando este saqueo termine.
“Adoctrinamiento”, entonces, o quizá mejor: adoctrinamiento. Y no, no sé cómo escribir sobre algo que es y no es lenguaje. No sé cómo encarar un discurso ajeno al orden de la interlocución. “Adoctrinamiento” no nos llega como palabra, nos llega como amenaza, como arma sobre la mesa, como gas pimienta. La pregunta: “¿cómo hablar con un fascista?” plantea las mismas paradojas lógicas y éticas que el intento de hablar hoy sobre el “adoctrinamiento”. Porque lo lógico sería empezar a ofrecer argumentos acerca de por qué no hay adoctrinamiento en las universidades y por qué, si es que hay adoctrinamiento hoy, lo hay sólo de parte del gobierno que denuncia el “adoctrinamiento”. Pero ¿tiene sentido encarar así nuestra “respuesta”? ¿Tiene sentido “responder” a un interlocutor que atenta contra las condiciones de cualquier diálogo? ¿No es ese justamente el lugar que el propio discurso oficial tiene previsto para sus enemigos, para desconcertarlos, y luego llevarlos a otro lugar en un vértigo sin fin? De hecho, hoy la palabra-látigo principal ha pasado ya a ser otra: “auditoría”, y luego seguramente aparecerá otra más, y así, en una lucha que no es discursiva, sino una pura y dura batalla de poder.
Cuando Milei, en campaña, decía “vouchers”, ensayamos dar la discusión sobre el sistema chileno, y sus evidentes problemas. Pero no, no eran los vouchers. Pronto aparecería otra palabra-señuelo: “adoctrinamiento”. Cuando instalaron en agenda el término, mostramos la complejidad comunitaria y crítica de nuestra cotidianidad áulica, el rol activo y exigente de estudiantes, etc., todo en vano: tampoco les interesaba ninguna discusión sobre el tema. Era sólo amedrentamiento. Cuando hoy dicen “auditoría”, elaboramos razonadas reconstrucciones de todo el régimen vigente de auditorías universitarias, el más riguroso en todo el sistema público. Pero otra vez no: no interesa ninguna auditoría, sino sólo desprestigiar la universidad y convertirnos a lxs universitarixs en enemigos del pueblo. ¿Cuánto tardará en llegar la próxima palabra-látigo contra la universidad?
Deberíamos recalcular nuestras estrategias discursivas. En primer lugar, reconocer que “adoctrinamiento” nada tiene que ver con adoctrinamiento nos ahorraría energías, nos permitiría sostener un vínculo móvil con las batallas del momento, cada vez más vertiginoso y evanescente, y sobre todo nos mantendría a distancia crítica del lugar que ellos tienen previsto para nosotrxs. En segundo lugar, debemos identificar a nuestro interlocutor real, que claramente no es el gobierno, sino sólo nuestro pueblo. Es con el pueblo y sólo con él con quien dialogamos, con quien podemos comunicarnos. Entonces, diría, en primer lugar: a este gobierno no se lo discute, sólo se lo combate. ¿Cómo? Con gente en la calle. No el discurso, sino el poder de cuerpos en alianza obligó al gobierno a retroceder. Y no abrió ningún diálogo, simplemente retrocedió, o, al menos, desaceleró. Esperar algo del diálogo con este gobierno es tan irrisorio y tramposo como esperar algo del diálogo con un fascista. En segundo lugar, mantener las calles llenas por supuesto que implica diálogos, pero el diálogo es sólo con nuestro pueblo. Y no habrá pueblo sin lenguaje.
La universidad pública argentina es el lugar institucionalmente reconocido donde el pueblo mantiene y expande la vitalidad del lenguaje como condición de lo común, como condición de sí mismo. El lenguaje es la experiencia de un común inapropiable, que es de todxs porque no es de nadie, en el que somos en virtud de otros que nos anteceden, que nos contienen, que nos exceden. El lenguaje es la condición de la comunidad, y la ciencia no es primeramente trabajo de laboratorio, ni “valor agregado” de la industria nacional, sino la producción de capacidades colectivas para diseñar un futuro común. Por eso la saña contra la universidad no es sólo saña contra una institución pública más, sino contra aquella que tiene por objetivo sostener y expandir la vitalidad del lenguaje como suelo de lo común.
La destrucción no tiene nombre, porque implica, antes que nada, la destrucción del lenguaje. El discurso oficial entra al lenguaje para destruir el lenguaje. Lo mismo que están haciendo con el estado: destruirlo desde dentro. Usan instrumentalmente las palabras, no como palabras, sino como señuelos para hundir a las palabras en el abismo entrópico del capital. No buscan instalar mentiras o falsedades, sino algo mucho peor: demoler la lengua como suelo de construcción de un sentido compartido.
Pueden saquear el litio de hoy, pero si saquean el lenguaje pavimentan el saqueo de mañana. El despojo lingüístico, la nihilización del pensamiento, es la garantía de la perpetuación del saqueo como estructura de reproducción de nuestra sociedad. La destrucción de las palabras allana el largo plazo de la destrucción de la sociedad. Proteger la lengua nos concierne como tarea primordial de nuestra universidad, y como compromiso esencial con el pueblo que aún somos.
(*) Docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).