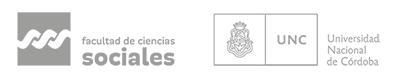Por Sofía Soria (*)
La autora inicia su escrito con una lectura de la novela “El Museo de la Bruma”. Existen varias maneras de ingresar a un libro, interpretaciones tentativas, múltiples; ella lo hace atravesando los umbrales del dolor, el duelo y la memoria. Y así indagar por los caminos acerca “del dolor ante la pérdida y el desprendimiento, pero también de la violencia fundacional de la comunidad política”. Un recorrido de los tantos posibles en un museo de configuración inestable, en el que la bruma dificulta la visibilidad, al tiempo que los testimonios traen la luz para que la memoria se pueda convertir en una segunda oportunidad.
Dolor
En El Museo de la Bruma, el escritor chileno Galo Ghigliotto presenta una archivística que permite divisar, de a poco y no sin esfuerzo, lo que por mucho tiempo estuvo tras la bruma de la historia: el genocidio indígena en la tierra del fuego. Desde diferentes registros y testimonios que deambulan en la liminalidad entre verdad y ficción, asoma el dolor en su íntima y densa crudeza. Un niño selk’nam llamado Keelo, pero renombrado Juanito por la familia que lo tomó para civilizarlo, le escribe a su madre, su wà jahm, para decirle que la extraña, que se esfuerza por no olvidar la lengua que lo une a ella pero que le han obligado a callar, que se acuerda de algunas palabras, como xèò-s, que es la que su pueblo usa para nombrar el mundo que se despliega cuando cae la nieve. En la despedida, casi como último aliento, le dice: “pero yo no quiero hablar, abrazarla quiero, besarla quiero” (p. 21).
En otro pasaje, se reproduce la carta de un lector publicada en un diario chileno en la que se describe un reparto de indios. El Gobernador de Punta Arenas decide hacer el reparto entre sus amistades, arrancar a niños y niñas de los brazos de sus madres y sus padres. Tan dramáticas son las escenas que se evocan que hasta las piedras parecen poder conmoverse ante semejante dolor:
Al comprender que les arrebataron a sus hijos, los indios salieron de su habitual serenidad y dócil placidez y, dando gritos horribles, con ademanes desesperados, trataron de defender a sus criaturas. Cada niño arrebatado originaba una escena. La madre se echaba sobre su hijo defendiéndolo con su cuerpo, mientras el padre, con la expresión de todas las furias en sus ojos, dando aullidos que infundían pavor, se lanzaba sobre los que le robaron a su niño, atacándolos con las manos, los dientes, las uñas […] En las noches de aquellos días de la repartición de esclavos se oían resonar en el silencio los gemidos de los indios en su galpón de la playa. Amontonados padres y madres lanzaban a las sombras su dolor y llamaban a sus hijos con gritos capaces de conmover a las piedras (Ghigliotto, 2019, pp. 122-123).
Testimonios como estos, de los que hay muchos a lo largo y ancho del territorio hoy llamado América Latina y Argentina, hablan del dolor ante la pérdida y el desprendimiento, pero también de la violencia fundacional de la comunidad política. Porque no son simples piezas testimoniales que han logrado un lugar de reconocimiento en las narrativas oficiales, su fuerza radica en que ofrecen a la observación lo que se guarda cuidadosamente tras las elipsis de la historia: que aquello que nos funda no es el contrato sino la violencia. Pues muestran aquellas acciones que han sido capaces de destruir, exterminar, expulsar, quitar y violar en nombre del “progreso”, el “bien”, la “civilización” o la “nación”. Se trata en este caso de una violencia políticamente inducida. Pero hay otra, dirá Judith Butler, que es parte de nuestra común vulnerabilidad: nuestros cuerpos, al estar socialmente constituidos, están siempre expuestos a otrxs y son susceptibles de violencia a causa de esa exposición.
¿Qué hacer ante esa violencia políticamente organizada?, ¿qué lugar darle a nuestra común vulnerabilidad para buscar una respuesta?, ¿qué procesos hacen que esa vulnerabilidad esté desigualmente protegida y que no todos los cuerpos accedan al derecho a ser cuidados?, ¿qué hacemos ante el dolor de determinados cuerpos?, ¿qué juego de proximidades y distancias nos lleva a sentir como propios algunos dolores y pérdidas o, por el contrario, dejarlos arrojados en los anaqueles del olvido? Si nos parece un hecho casi imposible que una piedra pueda conmoverse ante el grito desgarrador de una madre o un padre a quienes se les ha arrancado un hijo o una hija, ¿deberíamos suponer que una persona humana por ser tal siente conmoción ante tan terrible escena? La posibilidad de afectarnos ante el dolor ajeno no depende de una supuesta condición humana universalmente compartida, sino de la manera en que construimos la frontera entre lo humano y lo no humano.
Frontera
Siguiendo con Judith Butler, si una comunidad política se sostiene sobre una frontera que divide entre lo humano y lo no humano, la cuestión es qué cuenta como humano o qué cuenta como vida. Detengámonos por el momento en la frontera, en sus efectos, sus tramas y sus dramas. Porque de ella depende que ciertas existencias, sea cual sea el estatuto que ellas tengan, queden expuestas a la cruda violencia, a la total desprotección, al completo desamparo o al potencial exterminio. Simplemente porque no importan, porque han quedado del lado abyecto de aquella frontera. Lugar que, sin embargo, es necesario para que se sostenga y se proteja lo que sí importa ¿No es acaso este efecto de frontera el que permitió el genocidio indígena?
En América Latina y Argentina, llevar la marca del genocidio indígena ha sido por mucho tiempo portar el signo de la condena, y en el presente este hecho lamentablemente se reedita en distintos escenarios de conflictividad territorial. Llevar el signo de la derrota en la historia de la colonización, como dice Rita Segato, significa estar a disposición de prácticas y dispositivos de extracción, desplazamiento, exterminio y borramiento de lenguas que enuncian mundos. En la carta que le escribe a su madre, aquel niño selk’nam apenas puede recordar todo lo que contiene la caída de la nieve porque la palabra que la nombra ha sido compulsivamente silenciada por sus apropiadores, ese mundo se borra de a poco en su memoria. Las mujeres de los pueblos wichí, weenhayek, toba qom, guaraní, chorote, chulupí y tapiete que habitan hoy el noreste de la provincia de Salta, narran el último aliento del monte cuando cuentan que, al estar destruido casi por completo por la avanzada neoextractivista, están olvidando las palabras que lo nombran. Se interrumpen lazos, se diluyen descendencias, se destruyen territorios, se desintegran palabras. Mundos que desaparecen por la prepotencia de la frontera racista.
Ha sido y es el racismo el que ha establecido la diferencia entre cuerpos que importan y cuerpos que no importan, el que ha justificado tanta destrucción y dolor. Uno de los efectos de esa frontera es que determinados cuerpos han quedado destinados a ciertos lugares, posibilidades y horizontes. Allí donde el racismo funciona como línea maestra de diferenciación, algunos cuerpos pueden o no pueden en función del lugar que tienen en el reparto de la clasificación racial. Quien experimenta el lado inferiorizado de esa frontera no puede encuadrarse en el dasein, en un ser-ahí que ante la posibilidad de la muerte despliega el proyecto de su propia existencia. Es un ser-en-la-muerte, un damné, en términos de Frantz Fanon. El damné es quien experimenta la muerte como hecho cotidiano, la muerte le acecha en todo momento y lugar.
La frontera del racismo opera, entonces, como esa norma que establece en un sentido particular la distinción entre lo humano y lo no humano, la que delimita zonas invivibles de la vida social donde habitan cuerpos abyectos. Son esos cuerpos los que comúnmente deben soportar el dolor y el olvido, los que no acceden al derecho a duelo cuando son tocados por la violencia y la destrucción. El racismo es parte de —y trabaja en— la delimitación de marcos de reconocibilidad, actúa en lo que percibimos y reconocemos como vida digna o no de duelo: ¿qué vidas valoramos?, ¿qué muertes lloramos y sentimos como nuestras?, ¿qué pérdidas nos provocan desasosiego y nos impulsan a reclamar justicia?, ¿a qué dolores le dedicamos nuestros rituales de rememoración?
Duelo
Como decíamos al comienzo, y continuando con Butler, nuestra exposición a la violencia se debe a nuestra condición de común vulnerabilidad, ya que nuestros cuerpos están desde el inicio expuestos a la relación constitutiva con otrxs. Pero los regímenes políticos organizan desigualmente el cuidado de los cuerpos y ello está relacionado con la institución de normas o fronteras que trazan la distinción entre cuerpos legítimos y cuerpos ilegítimos. Esa frontera puede llevar el sesgo del racismo, la heteronormatividad o cualquier otro parámetro que postula ideales de lo normal, lo legítimo, lo aceptable. Lo que importa aquí es que esa norma se ha trazado y es parte de nuestra vida política, deja huellas y tiene consecuencias concretas. Como las que pueden observarse en las palabras de quienes integran la Lof Lafken Winkul Mapu cuando reconstruyen los hechos que terminaron en el asesinato de Rafael Nahuel, por parte de las fuerzas represivas del Estado, el 25 de noviembre de 2017:
y ahí un prefecto grita: ¡Péguenle un tiro a un indio!
¡Péguenle un tiro a un indio!
y un kona dice: ¡Corramos, corramos!
¡Están tirando balas de plomo!
¡Están tirando balas de plomo!
Y tenía razón
el momento de las balas de gomas
había quedado atrás,
ya se sentían las ráfagas de los fusiles
ya se escuchaba el sonido de los fusiles de repetición
(Lof Lafken Winkul Mapu, 2021, p. 17).
Terror. Corridas. Fusiles. Quizás también el mismo pavor en los ojos como el de aquel hombre selk’nam que, con furia e impotencia, se lanza con lo único que tiene, sus manos, uñas y dientes, para impedir que le quiten a su hijo. Esas balas que terminaron en el cuerpo de Rafael Nahuel dejaron ecos de profundo dolor. El dolor de una comunidad que llora a su weichafe, que debe soportar el efecto de la desprotección por llevar la condena de un nombre: “indio”. Un “indio”, Rafael, que no concitó tanta movilización social como la que sí provocó la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Pero no se trata aquí de juzgar, comparar o establecer una escala de valoración, son dos muertes igualmente injustas en un mismo contexto de conflictividad territorial. Sin embargo, ello no nos quita la inquietud de preguntarnos: ¿qué hacer ante el reparto desigual de la protección, el cuidado y el duelo?, ¿cómo abrir caminos desde el reconocimiento de nuestra común vulnerabilidad?, ¿cómo amplificar nuestros horizontes políticos reintroduciendo ciertos dolores y pérdidas a nuestro sentir colectivo?
Ante la cuestión de qué es lo que cuenta como humano y las posibles respuestas que podemos dar frente a la distribución desigual de la protección, Judith Butler sostiene que el reconocimiento de nuestra común vulnerabilidad puede favorecer un encuentro ético, aunque no haya garantías de que ello ocurra. Pero cuando ocurre, muchas cosas pueden transformarse. Cuando nos reconocemos como constituidxs por otrxs, “podemos invocar un devenir, instigar una transformación, exigir un futuro siempre en relación con Otro” (Butler, 2006, p. 72). Si podemos dar lugar a la pregunta de por qué algunos dolores y algunas muertes no son parte de nuestra vida colectiva ya estamos provocando de alguna manera esa transformación y, en ese gesto, también se transforman la noción de lo público, los límites de la memoria y el sentido del duelo.
Si lo público funciona como escenificación de las muertes que quedan incluidas y excluidas de lo común, aquella pregunta puede provocar un efecto de amplificación de la memoria en tanto lxs muertxs que dejamos que nos hablen pueden ser más, y pueden decirnos más cosas acerca de lo que somos. El duelo será, entonces, no un trabajo doloroso que haya que atravesar para finalmente curar la herida de una ausencia, sino un trabajo preocupado por escuchar a lxs muertxs y darles lugar, en palabras de Vinciane Despret. Traer esxs muertxs al centro de la escena pública a través de las resonancias de sus descendencias, dejar que ellxs nos soliciten, que nos empujen con su vuelo a esa zona del relato donde nadie parecía estar destinadx a sobrevivir, como dice Ocean Vuong. Porque la memoria, así, puede convertirse en una segunda oportunidad.
(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Bibliografía consultada
Butler, Judith (2006) Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós.
Butler, Judith (2010) Marcos de guerra. Las vidas lloradas. México: Paidós.
Despret, Vianciane (2021) A la salud de los muertos. Relatos de quienes quedan. Buenos Aires: Cactus.
Fanon, Frantz (1973) Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires: Abraxas.
Ghigliotto, Galo (2019) El Museo de la Bruma. Santiago de Chile: Laurel.
Lof Lafken Winkul Mapu (2021), en Daniel Zenko (comp.) Reunión: Lof Lafken Winkul Mapu. Cuadernos de Lenguas Vivas. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
Mendoza, Felisa; López, Nancy, Miranda, María; López, Cristina; Martearena, Edith; Arias, Mónica; Valdez, Aida; Medina, Mónica; Plaza, Yoselina; Torres, Teresa (2020). Gritos de las madres del monte. Voces de mujeres en lucha. Tartagal: Fondo editorial ARETEDE.
Segato, Rita (2010) “Los cauces profundos de la raza latinoamericana: una relectura del mestizaje”, en Crítica y Emancipación, Año II, N° 3, pp. 11-44.
Soria, Sofía (2015) “Sujeto y alteridad. Problemas y desplazamientos desde una perspectiva decolonial”, en AAVV Sujeto. Una categoría en disputa. Adrogué: La Cebra.
Vuong, Ocean (2020) En la tierra somos fugazmente grandiosos. Barcelona: Anagrama.