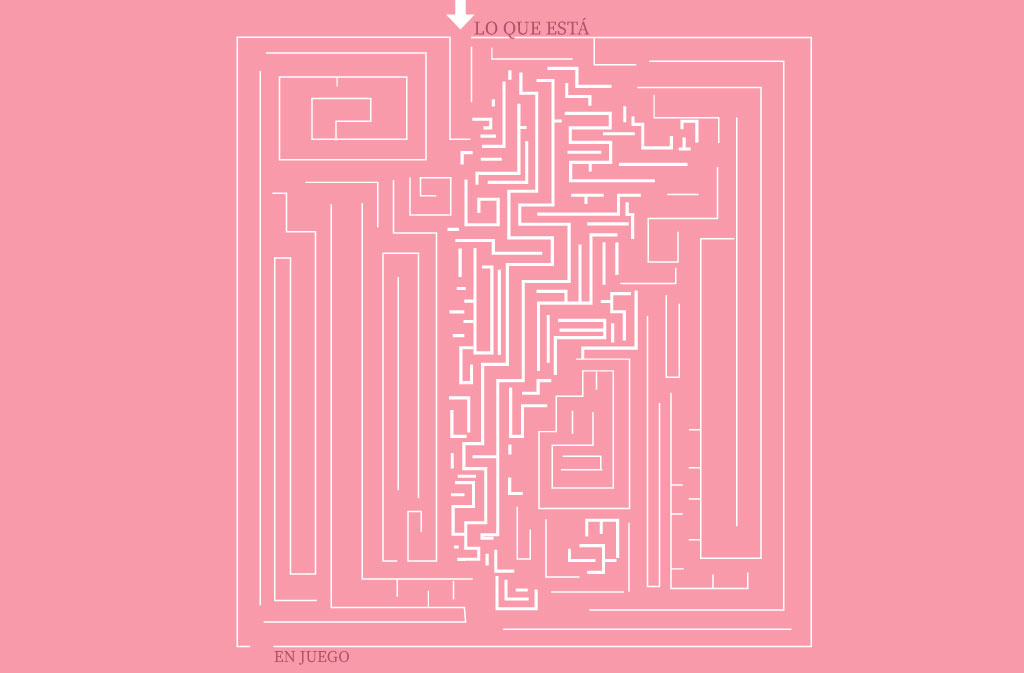Por María Teresa Piñero (*)
¿Qué cosas están en juego en los próximos comicios en términos de política exterior? ¿A qué modelos conceptuales se acercan los principales candidatos? ¿Cómo influye la política exterior sobre los imaginarios sociales que operan en la política nacional? Estos interrogantes aborda María Teresa Piñero -docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales-, un acercamiento a los modos de inserción internacional que -entre otras cosas- se disputan en octubre.
- Lo nacional y lo internacional: un solo corazón
Para las próximas elecciones presidenciales en Argentina, a disputarse en 2023, se presentan tres campos en disputa ideológica respecto a los rumbos posibles en el tema de relaciones internacionales y política exterior, que no coinciden con las clásicas adscripciones a partidos políticos. Estos campos son el internacionalista liberal, el crítico y el nacional de la autonomía. Estas categorías no son de filiación político partidaria, aunque en general la derecha adscribe rápidamente al primer campo y la izquierda al segundo, y tanto la derecha como la izquierda pueden sumar el tercero. O sea que el peronismo y el radicalismo pueden tomar elementos de todas. En este caso solo hablaremos de sistemas democráticos, porque resulta odioso decir que los gobiernos militares en la región si bien adscriben rápidamente a la primera corriente, pueden tener elementos de la tercera y nunca de la segunda.
En general los tópicos internacionales no integran los contratos de compromisos entre electoras, electores, candidatas y candidatos, porque hay una tendencia a comprenderlos como un área de orden técnico con cierta autonomía de lo nacional.
Sin embargo lo nacional / internacional impacta sobre la manera de percibir nuestra situación doméstica (Mouron, 2018) porque se intrinca en la raíz argentina. Ya desde la colonización ambos espacios forman los imaginarios sociales, en tanto la construcción político social se liga al carácter de espacio periférico colonizado y ordenado socialmente como mercado para la arena externa, designado -según una división internacional del trabajo- como proveedor de recursos naturales.
En igual sentido es posible revisar lo que polemizaban algunos pensadores en los años setenta acerca de las identidades políticas argentinas, respecto a que no era sólo la cuestión de clase lo que las configuraba. Había que pensar en otras fuentes de clivaje al momento de evaluar los comportamientos electorales: “uno es el de clases; otro es el que opone los intereses nacionales a los intereses económicos extranjeros y multinacionales; un tercero es el que opone las regiones más atrasadas del país a la capital y las zonas más desarrolladas”. (Mora y Araujo, 1972: 624)
Este atravesamiento en la sociedad argentina emerge de las maneras de representar la tensión entre intereses del campo nacional popular frente a los intereses de los sectores y grupos ligados a los intereses extranjeros / capitalismo y empresas transnacionales / grupos de poder. No sólo opera como patrón de distribución -más en términos económicos-, sino también como patrón de reconocimiento -en términos de cómo se representa el sujeto a sí mismo y al “otro”-, y esto se liga al colonialismo interno, que implica someter a las propias y los propios, a las y los nacionales a las mismas pautas de dominación y subordinación con las que nos colonizaron. Y sobre todo a la forma más sutil, que es tener como rasero ideológico y rector el modelo de desarrollo de las sociedades que nos colonizaron.
Es necesario redimensionar, entonces, el modo en que lo internacional atraviesa las representaciones sociales y se presenta en los discursos. Por eso las propuestas electorales 2023 de los candidatos a la presidencia en Argentina respecto del tópico internacional no son un dato menor, en tanto que si bien se pueden plantear agendas independientes en el campo de lo nacional y de lo internacional, la gestión tanto de una como otra comparten modelos ideológico políticos, y de una u otra manera influyen en las representaciones sociales de las y los argentinos.
No obstante lo afirmado, vemos que la agenda internacional a desplegar, los actores internacionales con los que se prioriza vincularse y los organismos que se propone integrar, son tópicos que en general -salvo en el caso extremo de los internacionalistas liberales realistas puros- se reiteran en todos los discursos preelectorales a la presidencia en 2023, con un mismo signo de cooperación internacional, amplitud de socios comerciales, participación responsable en organismos multilaterales, etc.
- Perspectivas ideológico políticas
Los estudios de relaciones internacionales y política exterior presentan una ausencia notable de filosofía, articulación con la teoría política y discusión sobre su epistemología y posibles campos epistémicos (Hammar, 2001 ). Más bien predominan los trabajos que, al decir que describen la realidad de las políticas que las ponen en juego, las orientan con su discurso teórico. Esto es así pues los teóricos generalmente son políticos, asesores, ministros y demás funcionarios que dirimen las cuestiones teóricas en términos de tácticas, estrategias y políticas. Entonces la discusión sobre el grado de cientificidad se conjuga con las miradas ideológicas. Así, las propuestas de políticas públicas sobre una manera de gestionar lo internacional tienen consonancia con una visión sobre los modelos de desarrollo nacional propuestos y estos se vinculan a partir de ciertos presupuestos centrales, valores políticos y modelos de orden social, a menudo en disputa en la filosofía política, aunque no se explicite.
En términos muy simples, diremos que las propuestas electorales de quienes adscriben al internacionalismo liberal entienden que el régimen internacional que define un orden de jerarquías entre Estados y actores con poder puede no ser justo, pero es el único posible. No implica subordinarse totalmente a él, pero en alguna medida no cuestiona los principios centrales que lo ordenan, el metapoder implícito ( Krasner, 1989). A lo sumo, para dirimir problemas entre Estados, se mide el poder relacional -la influencia sobre los Estados particularizados según una correlación de fuerzas-.
Postulan que la inserción de Argentina al mundo se define en términos de ingreso o no al segundo nivel del orden internacional: el de los países en vías de desarrollo que requieren acompañamiento, fijación de pautas de desarrollo y consideración de sus ventajas comparativas. Entiende que el interés nacional que debe fijar la política internacional de Argentina es el desarrollo económico según la teoría del derrame. Los sectores privados capitalistas son los actores que pueden manifestar dichos intereses. Y además porque representan los sectores capaces de negociar en foros privados, como los llamados Grupos (el G20, G8 y otros), donde se gesta la diplomacia paralela en la que valen tanto Estados como actores privados. Como afirma Badie (2013) es parte de la “diplomacia de club”, un elemento más que define el carácter oligárquico del sistema internacional.
En la amplia gama de internacionalistas liberales hay dos tipos: los realistas puros y los idealistas (en jerga internacionalista). A los primeros no les resulta relevante la discusión respecto a si el orden internacional es justo o no, simplemente es así, es un juego entre poderosos para tener la mayor cantidad de la torta mundial y toda decisión de política exterior tendrá el signo neoliberal que los caracteriza en la política nacional. Buscan alianzas con los Estados centrales, definen el orden internacional como un tablero de ajedrez movido por los hegemones, o sea los Estados con el top power. Entre ellos -como Argentina es vulnerable y subdesarrollada-, debe elegirse cuál priorizar en sus vínculos. Para esto debe participar de todo foro multilateral que decidan estos y, en general, seguir la línea de votación de los mismos frente al riesgo de perder la alianza. En el internacionalismo liberal la política exterior es definida por el Estado y los actores económicos son los principales influencers; el resto de los actores o fuerzas sociales son satélites.
En los vínculos estatales a priorizar en sus relaciones internacionales, en sus propuestas trazan una frontera entre Estados o gobiernos democráticos y los que designan como comunistas. El carácter democrático en esta concepción no refiere necesariamente a una noción de respeto de los Estados a los derechos humanos o contenidos de avances en términos republicanos, o de derechos sociales o multiculturales. Más bien se trata de la diferencia entre un capitalismo dirigido y centralizado por el Estado y un capitalismo que Milanovic (2020) llama “democrático”. Pero lo único democrático que hay en este capitalismo es que las decisiones de direccionamiento del capital se comparten con otros actores económicos, como las empresas u otros personajes poderosos como Jeff Bezos o Bill Gates. El primero de los capitalismos centralizados se refiere a China; el segundo, llamado “democrático”, puede incluir a EE.UU y Rusia.
Los internacionalistas liberales idealistas son quienes pretenden manejar un cierto espectro de decisiones propias, en tanto les resulta relevante que el Estado defienda ciertos valores políticos que representan al Estado que dirigen; así mantienen una adherencia a las reglas del multilateralismo, respeto por las instituciones internacionales y prefieren votar siguiendo la tradición de su gobierno. Les resulta relevante la discusión sobre los problemas globales -como justicia, ambiente, derechos humanos, entre otros- y discuten la posibilidad de que su Estado pueda tener incidencia en las reglas del orden internacional. Estos tienen más posibilidades de combinar algunas decisiones en términos del campo nacional popular. Pero, en general, los internacionalistas liberales no van a los foros a poner en cuestión un nuevo orden internacional económico. Más bien se manifiestan a favor de las preferencias arancelarias o los discursos o acuerdos conjuntos que sientan posiciones.
Lo que tienen en común ambos modos de internacionalismo liberal es la noción liberal presente desde Kant, Locke, Weber, Friedman y todos los padres del liberalismo, acerca de que los escenarios nacional e internacional comparten un mismo modo de construcción. Así como los hombres deben intercambiar sus utilidades para construir lo social, la cooperación se entiende como un valor de salvataje individual frente al “otro” que constituye siempre una amenaza. Ambos estiman que hay una naturaleza humana previa a la entrada de la vida política que en general se define como competitiva, maximizadora de beneficios e intereses individuales. Y los Estados actúan de igual modo. El único mecanismo que asegura que la cooperación -frente a esta antropología- se convierta en algo valioso es el mercado, que entienden como lugar neutral donde se define el valor de cada cual. En este orden, como para todo el liberalismo, las instituciones (Estado, gobiernos, poderes internacionales, organismos multilaterales y otros) son pensados como remedios necesarios para ordenar y reglamentar la necesaria sumisión de los individuos y Estados. La paz kantiana sólo es posible mediante estos mecanismos. La deriva del liberalismo descripta por Mac Pherson (1977), el individualismo de posesión, define la identidad de los ciudadanos y es el eje de los derechos.
Los internacionalistas liberales de signo duro, los realistas pura cepa, si se impusieran en las elecciones en 2023 tendrán tendencia a priorizar los intereses de los actores financieros y económicos trasnacionales, configurarán su política exterior en base a las preferencias e intereses de los actores económicos. Elegirán el “capitalismo democrático” porque les asegura menos interferencia del Estado (al cual, claramente, desprecian) Preferirán la diplomacia de los grupos privados y no la de los organismos multilaterales. Si se conjuga alguna vertiente idealista irán a los organismos, votarán según convicciones de valores, comerciarán con las mejores preferencias comerciales, no pondrán en vilo a los poderosos capitalistas trasnacionales. Tampoco tomarán medidas nacionales como espejo de las internacionales, porque afirman que no es necesario “ideologizar” la política exterior.
Por otro lado el amplio espectro de las tendencias de los críticos y de los nacionalistas de la autonomía en política exterior y relaciones internacionales puede verse en las propuestas que consideran el interés nacional en términos de las necesidades de la ciudadanía y sus derechos. Definen al orden internacional en términos de centro periferia, y de allí parten para pensar las políticas y los vínculos con el orden internacional.
Los críticos se identifican claramente con la izquierda. De entre estos, quienes han trabajado más los vínculos con el exterior han sido a nivel teórico práctico representantes de la escuela de la dependencia. Entienden que la lógica capitalista devenida de la colonización hizo que los Estados en la región se estructuraran construyendo mecanismos de acumulación de capital distintivos; un capitalismo dependiente cuyo origen está en la colonización, que convirtió a la región en un espacio para el mercado externo, que define de esta manera un tipo de relacionamiento subordinado hacia el interior y aliancista del capital internacional, según los grupos de poder capitalistas nacionales.
El Estado en esta posición aparece como una arena de negociación y conflicto entre las distintas fuerzas que operan para obtener sus mayores intereses, en una vinculación entre los capitales nacionales aliados con sectores del capitalismo internacional. De allí que las relaciones internacionales en este contexto se encuentran mayormente definidas por sus posiciones económicas, vinculadas intrínsecamente al desarrollo interno, y no por otras cuestiones significativas para los países centrales, como guerra y paz, expansión imperialista o posiciones hegemónicas ideológicas.
De esta forma, el Estado periférico debe desarrollar un conjunto de estrategias de vinculación internacional destinadas a asegurar que las distorsiones creadas por la acumulación de capital -en su modo histórico-, que configuran el orden internacional, se mantengan dentro de los parámetros compatibles con el rol de un Estado nacional para renegociar ámbitos de acción del capital productivo nacional, reorientando la apropiación y distribución del excedente.
Esta argumentación teóricamente fundada conduce y justifica políticas de confrontación con la lógica del orden internacional que, al estar guiada por los Estados capitalistas que definen los ciclos de acumulación de capital en alianzas con los poderes nacionales, pueden ir dirigidas a proponer posiciones firmes, tanto frente a actores como el Fondo Monetario Internacional (FMI) como a los sectores nacionales de poder económico. Su objetivo es romper las alianzas que impiden una redistribución justa del capital. En esta posición se proponen reformas tributarias con fuerte peso redistributivo en sentido positivo hacia los sectores populares, vulnerables y trabajadores del Estado. Aquí nunca se colocaría al capital extranjero en igualdad de condiciones con el nacional en términos de exenciones impositivas, por ejemplo. Se grava la renta financiera y se reorienta hacia la acumulación y gestión nacional y regulada. Las nacionalizaciones o estatizaciones, la fijación de precios y el congelamiento de deuda externa son medidas que se toman en función de asegurar recursos nacionales.
Los nacionalistas de la autonomía entienden que el orden internacional debe ser leído en clave centro periferia y es un sistema coherente pero injusto de reparto de poder, recursos y honores, decidido por algunos Estados centrales que reparten y otros que se ven sometidos a ser receptores. Hay repartidores internacionales pero también nacionales, que son los sujetos con poder del Estado nacional que creen que sus intereses son los mismos que los de los Estados centrales y se someten a estos. Entonces, “…para bien o para mal, la confrontación, que debe ser ineludiblemente estratégica, es inevitable” (Puig, 1984: 45). Y para el desarrollo de estrategias de confrontación, los países periféricos deben acumular recursos de poder, y las más aptas son las vinculadas a la utilización de los mismos en forma conjunta, como: poder de compra, movilización de la opinión pública, boicot exportador, club de deudores, integración política, y otras formas.
La autonomía es “la máxima capacidad de decisión propia que se puede lograr teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del mundo real” (Puig, 1984: 76), y para ello es clave la capacidad de análisis de los cuadros decisionales, para moverse en ese campo, entre los condicionamientos del orden internacional y los propios intereses. Se desarrolla en grados, y un perfil de política exterior caracterizado por la “autonomía heterodoxa” -en palabras de Puig-, la más emancipadora en un contexto de análisis de la viabilidad, implica diferenciar claramente qué intereses del país periférico se ponen en juego al momento de aceptar ciertas condiciones del hegemón (o quien tiene el poder hegemónico de entre los países centrales). Autonomizar significa ampliar el margen de decisión propia y, en un contexto de periferia, supone un juego estratégico previo de suma-cero, en el cual alguien gana lo que otro pierde. “Avanza el antiguo cliente, retrocede el antiguo dominante …., esto implica adoptar una posición que se construye con recursos de poder de todo tipo pues: ‘..no importa tanto la realidad tal cual es, sino como la ‘perciben’ los que del otro lado adoptarán las decisiones estratégicas’” (Puig, 1984: 45)
No es absoluta la autonomía, sino que se desarrolla por grados; puede haber autonomía secesional -como la de Cuba en los años sesenta, que decidió salirse del sistema internacional-, o autonomía heterodoxa, que habla de toma de decisión autonómica relativa -por ejemplo cuando Arturo Ilia decidió quitar privilegios a los laboratorios farmaceúticos de capitales extranjeros; o Héctor Cámpora al vender autos a Cuba rompiendo el embargo de EE.UU y priorizando la diversificación de mercados argentinos por sobre la anuencia del hegemón-. En ambos casos, se trató de tomar decisiones en situaciones críticas.
La búsqueda de autonomía implica el mayor ejercicio de táctica y estrategia soberana por parte de un Estado, orientada a impedir la desnacionalización de sus políticas por efecto de las imposiciones de los Estados centrales. La autonomía se compone de políticas que tensionan, provocan pero no rompen los vínculos internacionales, a menos que sea imprescindible. En esta concepción totalmente pragmática son decisivos los cuadros dirigentes que deben tener la capacidad de leer el contexto y evaluar los efectos de la toma de decisiones autonómicas, pues en ellas se puede estar con China y EE.UU al mismo tiempo, incluso con Rusia, pero en un manejo estratégico. La autonomía implica un juego de confrontación y persuasión, pero alguien gana y alguien pierde.
Comprende un conjunto de pensadores como Helio Jaguaribe de Brasil, Juan Carlos Puig, José Luis de Ímaz, y otros que, sin sistematizar sus posiciones de manera categorial, forman parte de lo que se denominó el proyecto nacional de los años setenta en Argentina, referido a la vinculación entre cuestiones nacionales que debían guiar la política exterior. El pensamiento de FORJA, Arturo Jauretche, Juan José Hernández Arreghi y otros pensadores nacionalistas antiimperialistas e independentistas tiene cierta correlación con estas ideas.
Para los nacionalistas de la autonomía los intereses nacionales se definen por mantener la libertad de decidir de modo interno qué vínculos se priorizan o se descartan. Son los hacedores de la integración regional latinoamericana, pues proponen la unión defensiva y ofensiva frente a los Estados repartidores supremos de poder. Por ello, podemos esperar avances en la integración latinoamericana y otras asociaciones estratégicamente defensivas; por eso no se discutirá, desde esta perspectiva, la entrada a los BRICS en la medida que no afecte los intereses nacionales.
Esta última posición puede desafiar los intereses extranjerizantes, imponer sanciones económicas a Estados opositores, tensionar por demandas ante organismos internacionales, comerciar con China y con Estados Unidos balanceándose entre ellos, votar por los derechos humanos en Cuba y en contra de Rusia en la ocasión que políticamente resulte conveniente. La máxima es estar en bloques, pero saber diferenciar los intereses del bloque de los propios y no embanderarse en una causa internacional de los Estados centrales o hegemones que perjudique nuestros intereses nacionales
Para finalizar diremos que lo problemático en relaciones internacionales y política exterior no son los desafíos internacionales que Argentina tiene -no hay ninguno nuevo-, tampoco la agenda internacional, que es marcada por los Estados centrales. Las decisivas son las posiciones sobre política exterior y relaciones internacionales hacia 2024, que instalarán el modo en que se propone intervenir en esos desafíos y en esa agenda, tomando acciones según el modelo ideológico político.
(*) Docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Magister en Relaciones Internacionales y Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Responsable de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales de la FCS – UNC. Campo de trabajo: teoría de las Relaciones internacionales desde América Latina.
Bibliografía citada
- Badie, B. ( 2013) Diplomacia del contubernio. EDUNTREF. BS. As.
- Cox, R. (2013) “Fuerzas sociales, estados y órdenes mundiales: Más allá de la Teoría de Relaciones Internacionales” En Revista Relaciones Internacionales Número 24 • Octubre 2013 – Enero 2014 Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM
- Davies, W. (2016) “Neoliberalismo 3.0” en New Left review 101. noviembre – diciembre
- Hammar, B. (2001) “Interiores y exteriores politológicos”. En: Anuario de Teorìa Polìtica n ª1. Universidad Complutense de Madrid
- Mac Pherson, B. (1977) La democracia liberal y su època. Ed. Alianza, Madrid.
- Milanovic, B. (2020) Capitalismo nada más: el futuro del sistema que domina al mundo. Taurus
- Mora y Araujo, M (1972). “Comentarios sobre la búsqueda de la formula política argentina”, Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Vol. 12, Nº 47.
- Mouron. F y otros (2018) “Conocimiento político internacional a partir de un enfoque individual y de contexto”. Revista SAAP (ISSN 1666-7883) Vol. 12, Nº 1, mayo 2018, 131-153
- Krasner, S. (1989) Conflicto Estructural. El tercer mundo contra el liberalismo global. Buenos Aires. GEL.
- Portinato, P. (2007) El realismo polìtico. Ed. Nueva Visiòn. Bs. As.
- Puig, J.C (1984) “La política exterior argentina: incongruencia epidérmica y coherencia estructural”, en: Puig. J.C comp. América Latina: Políticas exteriores comparadas. Tomo 1. Buenos Aires. Grupo Editorial Latinoamericano.