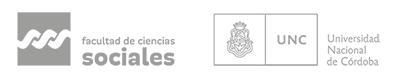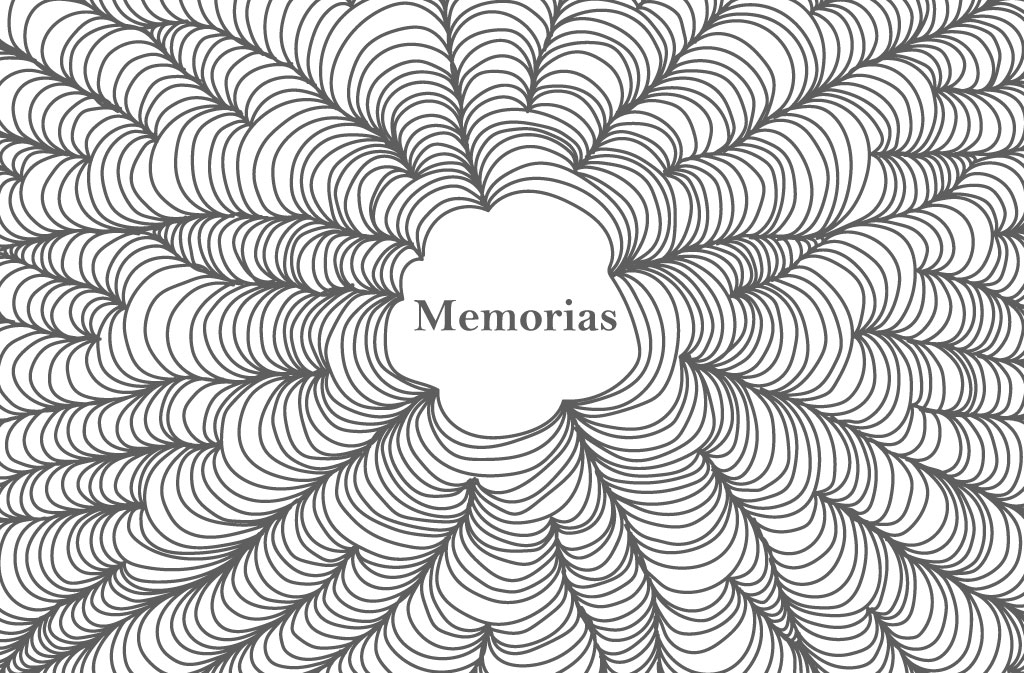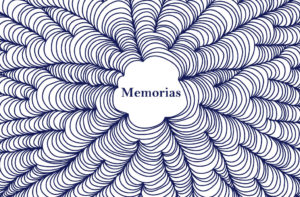Por Pablo Ramos (*)
¿Qué relaciones pueden y pudieron establecerse entre música y sonido durante la última dictadura militar argentina (1976-83)? Esa pregunta recorre este texto de Pablo Ramos —docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la UNC— centrándose, a partir del trabajo de Abel Gilbert en su libro de investigación “Satisfaction en la ESMA”, en los modos de escucha del horror, pero también en las obras que dan cuenta de la experiencia bajo el terrorismo estatal y sus modos de simbolización en momentos de un profundo daño de la percepción. El artículo presenta también una entrevista con Gilbert, realizada en el programa “Subversiones” (FM 102.3 del Multimedios SRT), en la que se aborda la experiencia inédita en Argentina de trabajar con los sonidos en los años del terror y proponer un viaje reflexivo sobre música, poder y sociedad.
Las sociedades capitalistas modernas son ensordecedoras. La electricidad y la multiplicación de las tecnologías que amplifican el sonido, incluso eso que consideramos un arte como la música, han invadido incesantemente todas las ciudades, de día y de noche, en todas las calles, paseos, galerías, comercios, edificios, en los restaurantes, en los taxis, en los transportes públicos, hasta los lugares de veraneo y descanso, las playas, las ríos, hasta en los campos de la muerte, el uso del sonido se ha vuelto coercitivo y repugnante.
La música colaboró en los campos de exterminio nazis. Fue el único arte capaz de asociarse con la organización de los centros clandestinos de detención, del hambre, de la humillación, del dolor, de la tortura y la muerte.
Pascal Quignard en los ensayos de “El odio a la música” nos advierte: “Hay que oír esto temblando: los cuerpos desnudos ingresaban a las cámaras de gas inmersos en música”.
La música como una tecnología de control, de disciplinamiento, de sojuzgamiento, de tortura. Es que contra la música el oído no puede cerrarse. La música es un poder y por esto se asocia con cualquier poder. La música vincula la escucha con la obediencia.
En el trabajo “El recuerdo del que escucha”, de Raúl Minsburg, desde un estudio etnográfico, se busca reconstruir las memorias sonoras del terrorismo de Estado a partir de los testimonios de los sobrevivientes.
Dado que durante el tiempo de detención en los centros clandestinos los detenidos desaparecidos permanecían tabicados, el principal vínculo entre las víctimas y su entorno se daba por medio del sentido de la audición, por lo que este se constituyó en el sentido que predominaba y que posibilitaba, dentro de ciertos límites, mantener una comunicación con el entorno. Así, la escucha y el sonido pasaron a ser dos aspectos fundamentales en el vínculo con el resto de los compañeros de cautiverio y en la elaboración de estrategias de supervivencia.
El testimonio crudo del expediente de Maricel Marta Mainer nos cuenta:
Nos encapucharon, nos golpearon, nos llevaron a un lugar que suponemos que es Campo de Mayo, porque estábamos como en unos nichos, bueno, y pasaron más o menos veinte días y honestamente no sé con quién estábamos porque estábamos completamente vendados, atados, a veces escuchaba alguna voz que me resultaba conocida, pero no podía reconocer a nadie con nombre y apellido, sí me acuerdo de la música, que ponían música de Beethoven cuando torturaban.
El trabajo realizado por el periodista y músico Abel Gilbert, en su tesis doctoral publicada como “Satisfaction en la ESMA”, propone la reconstrucción de un mapa sonoro que incluye testimonios, archivos y experiencias personales de los sobrevivientes del campo de exterminio porteño. Para Gilbert, los sonidos permiten reconfigurar un “mapa sensible” de las relaciones entre música y sonido durante la última dictadura militar argentina (1976-83).
Son cuarenta años de una red de relaciones, de lecturas y, en este caso, múltiples escuchas, no solo musicales, alrededor de ese objeto opaco, resbaloso, atroz que, por simplificación, llamamos dictadura.
En la “avenida de la felicidad” –el pasillo saturado las 24 horas de luces fluorescentes– los prisioneros esperaban su tiempo de tormento. Ahí “estaba el tocadiscos que se activaba al máximo volumen”. Mario Villani se vio forzado a repararlos, además de las picanas: el Wincofon también se había convertido en instrumento de la guerra contra prisioneros tabicados.
Sara Solarz recuerda haber escuchado dentro de la ESMA la música de Joan Manuel Serrat. Las voces grabadas del catalán y de Mercedes parecían volverse contra sus usuarios naturales: si antes habían contribuido a formar una subjetividad (de “Qué va a ser de ti” o “Vencidos” a “La carta” y “Gracias a la vida”, todo un ritual de pasaje, de la despreocupación al compromiso), resonaban en medio de la desesperanza y la cotidianidad del terror para destruirla. No era siempre el azar de la radio y el dial que ordenaba los sentidos, sino un deliberado repertorio para el azote y la desmoralización. El carnaval punitivo tenía sus DJ. Administraban formas de la iniquidad y la ofensa, explotaban las posibilidades de la técnica de reproducción mecánica. Diversificaban estilos y géneros. Entendían el valor de la saturación. La “amplitud” de la tortura fue algo más que su dimensión acústica.
Recordemos que los campos de exterminio eran lugares entornados por el silencio. El silencio es salud, decía el régimen dictatorial. Detrás de la maquinaria represiva, el ulular de las sirenas, los toques de queda, los disparos en la noche, la tonalidad constante del grito marcial de las autoridades, existían múltiples pactos de silencio. Los centros clandestinos de detención eran edificios cerrados al público, los prisioneros estaban amordazados, tabicados, y eran trasladados en medio de la noche. Hablamos de múltiples dispositivos sonoros para acallar o tapar el genocidio que el poder déspota, encarnado en la alianza de militares, empresarios e iglesia, desplegaba sistemáticamente por todo el país.
Un dato, que a partir de la película “Argentina, 1985”, aparece como llamativo, habla de la importancia del sonido y las estrategias de silenciamiento que utilizaron los represores. La televisación del juicio a las juntas militares, fue pactada entre el gobierno de Raúl Alfonsín, los canales de TV, los jueces y los dictadores. El acuerdo facilitó la posibilidad de acceder a las imágenes de la sala de enjuiciamiento, a través de tomas fijas, donde acusados y testigos estaban de espaldas y solo se veía al tribunal. Sin embargo, la transmisión no tenía audio. Las voces de los sobrevivientes, sus crudos testimonios, no eran escuchados por quienes seguían en directo las retransmisiones que se hacían en los noticieros. El dispositivo silente del terrorismo de Estado llegaba hasta enmascarar el juicio que los condenaría. Muchos, como narra la película de Santiago Mitre, no se sintieron interpelados por esas imágenes; recién cuando las radios replicaban algunos de los testimonios más desgarradores, sintieron que lo que había sucedido no era una guerra contra los fantasmas de la subversión, sino una metodología del horror aplicada sistemáticamente contra hombres, mujeres y niños.
Cuando en los años noventa surge la agrupación que reunía a hijos e hijas de desaparecidos, presos políticos y exiliados durante la dictadura, el nombre que eligieron denota la dimensión sonora de esa lucha: Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio.
La memoria sonora de los sobrevivientes de los campos de exterminio durante la dictadura nos permite reconstruir las tecnologías de sometimiento que utilizaron los represores. El terrorismo de Estado en Argentina construyó dispositivos sonoros de dominación entre el silencio, el ruido y la música.
La entrevista de Pablo Ramos con Abel Gilbert se encuentra disponible aquí.
(*) Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).